
Fernando VII, el llamado "rey felón", fue otro maestro en mentiras y artimañas, como lo es la izquierda totalitaria del presente
En estas páginas de The Objective ya hemos abordado algunas peculiaridades de esas personas que se consideran «de izquierdas». Hemos mostrado, por ejemplo, que suelen ser menos felices. O que tienen menor sentido del humor. También que su relación con el pasado es más traumática. Y, además, que sufren muchas más dificultades para entender a las personas “de derechas” de cuanto sucede a la inversa.
Ahora bien, más allá de estos datos, a menudo con fuerte soporte empírico, alguien podría preguntarse si cabe algún consejo práctico a la hora de lidiar en el día a día con gente aquejada de vicisitudes izquierdistas. Por ello me he decidido a ofrecer aquí tres pistas que acaso resulten útiles si de argumentar con una persona «progre» se trata. Naturalmente, son trucos que no funcionarán si el individuo en cuestión es abierto de mente, se deja llevar por los argumentos racionales y pone freno a sus emociones iracundas mientras dialoga con discrepantes. Corresponde al lector, pues, evaluar en cada caso la medida en qué su contertulio «progre» responde a estas salvedades o bien se aleja raudo de ellas cual alma que lleva el demonio (de la autosuficiencia moral).
Primer truco: plantee dilemas endiablados
Cuando, hace unas décadas, nuestra izquierda decidió abrazar todas las causas «identitarias» (mujeres, inmigrantes, gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, etnias «minorizadas», nacionalismos «periféricos»…), adquirió una suculenta ventaja, pero también enterró una bomba de relojería bajo sus pies.
La ventaja residía en que, una vez que la clase obrera había ido prosperando durante el capitalismo de posguerra y, por tanto, había ido perdiendo deseos de abolirlo o transformarlo de raíz, la izquierda obtenía nuevas bolsas de voto. Sí, de acuerdo, quizá el empleado de Telefónica que podía permitirse dos utilitarios familiares, un apartamento en Torrevieja y 30 días de vacaciones para disfrutarlo no era ya exactamente el proletario «que no tenía nada que perder, salvo sus cadenas» sobre el cual Marx había fundado sus esperanzas de revolución. Pero, a cambio de esa pérdida, la izquierda se esforzó por demostrar que ella sí podía representar a todos los que padecieran cualquier otro tipo de «opresión», aunque anduviera lejos de ser económica. Y, así, defendería a Ana Patricia Botín por las opresiones sufridas debido a su feminidad; a la vez que a Bob Pop por todos los percances que le haya acarreado ser homosexual; y también a Mohamed, el inmigrante marroquí del quinto, por lo mal que lo pasa cuando sus vecinos no entienden del todo sus ideas islámicas sobre, precisamente, las mujeres y los gais.
Esta estrategia, como ya habrá colegido el lector, acarreaba empero lo que antes llamamos una bomba de relojería. Slavoj Žižek, en los años 90, ya lo vio venir. No es posible aunar todos los grupos «identitarios» bajo un mismo paraguas, por el sencillo motivo de que cada una de esas identidades a menudo posee ideas un tanto hostiles hacia sus compañeros de refugio pluvial.
En España vivimos ahora el apogeo de una de esas batallas previsibles: la que enfrenta a las feministas radicales y a las transexuales, deseosas las primeras de excluir a las segundas de la categoría («opresiva», y por tanto, a menudo ventajosa) de «mujer».
Con todo, la combinatoria de posibilidades de conflicto es abundante: también gais y feministas suelen discrepar sobre gestación subrogada; la legislación especial que reclaman para sí ciertas etnias no es del agrado de las citadas feministas, aquí aliadas a menudo del grupo LGBT; y un inmigrante que ansíe conservar en Europa su cultura de origen acabará colisionando con varios de los grupos que reclaman favoritismos por haber vivido desfavorecidos.
Y bien, todos estas contradicciones internas de la nueva izquierda nos ofrecen, sin embargo, a nosotros, los que no comulgamos con sus identidades de molino, una panoplia de recursos argumentativos. Escojamos, verbigracia, dos de los dogmas de la izquierda al azar. Por ejemplo:
1. El derecho de una mujer al aborto no debe restringirse nunca ni por ningún motivo, pues lo contrario sería patriarcal
2. No debe hacerse nada que dañe a un gay nunca ni por ningún motivo, pues lo contrario sería heteropatriarcal
Y planteemos un simple dilema que coloque, a los defensores a ultranza de esos dos principios, en la tesitura de no saber por dónde tirar. Por ejemplo:
3. Pongámonos en que existiera un método para detectar que la orientación sexual de un feto. En ese caso, si numerosas embarazadas, al conocer que sus hijos son homosexuales, decidieran por ese solo motivo abortarlos, ¿sería correcto permitírselo?
Hace unos años se me ocurrió plantear este mismo dilema en Twitter y las respuestas que obtuve fueron, en general, bastante desquiciadas. Cuando el progre no sabe qué responder a uno de los dilemas endiablados en que él se ha metido y tú le planteas, deduce que la culpa, por algún motivo, es tuya.
Pero lo importante es que el lector ejercite sus propios ejemplos de dilema endiablado para sus propios progres cotidianos. ¿Tal vez alguno que ponga en tensión su aprecio por las culturas foráneas y los derechos de las mujeres? ¿Quizá algún caso en que roce la protección de los gais y la aceptación de inmigrantes con ideas algo agresivas sobre el trato que merece quien no posea gustos heterosexuales? Las propias siglas «LGBTQ+» ofrecen múltiples conflictos encubiertos: lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, queer y demás no carecen de puntos de fricción.
Segundo truco: cuestione las conclusiones, pero no las premisas, del mal razonamiento
El pack de ideas (un tanto contradictorias) que hoy llamamos «izquierda» suele incluir premisas razonables («las mujeres no deben ser discriminadas», «un homosexual merece el mismo respeto que cualquier otra persona», «alguien proveniente de una cultura diferente a la nuestra no es por ello menos digno que tú o que yo»…) de las cuales, empero, el «progre» acostumbra a extraer conclusiones equivocadas.
Los ejemplos son numerosos. No hay vínculo lógico entre valorar igual a una mujer y un hombre y, de ahí, deducir que, durante un juicio penal, todo lo que denuncie alguien de sexo femenino contra un varón debe considerarse, ya solo por decirlo ella, verdadero. De hecho, esta conclusión es contradictoria con la premisa: que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad y, por tanto, no debe minusvalorarse a priori lo que declare alguien por tener genes XY.
Tampoco hay vínculo lógico entre creer que un gay merece idénticos derechos que alguien que no lo sea y, de ahí, deducir que siempre y en cualquier lugar donde alguien blasone de su orientación homosexual ello resulta loable, útil u oportuno. De hecho, un autor como Douglas Murray (él mismo gay, por cierto) ha empezado a cuestionar hasta qué punto la insistencia machacona con que los medios de comunicación occidentales nos resaltan una y otra vez la homosexualidad de todo famoso, famosillo o infame, vaya a redundar de hecho en beneficios para los gais, y no en un hartazgo (y quizá réplica desagradable) ante tan cansina reiteración. ¿No hay lugares donde la homosexualidad está ya tan normalizada que seguir resaltándola a cada paso resulte inane en el mejor de los casos, contraproducente en el peor?
Preguntas como esta ponen de los nervios automáticamente al progre, que cree que existe un vínculo axiomático entre «no odio a los gais» y «deseo que se señale continuamente quién lo es». Un servidor ha tenido ocasión de vivirlo dentro, también, del intrincado mundo tuitero; en este caso, hace solo un par de días.
Ante las declaraciones famosas del nadador Tom Daley, «Soy gay y campeón olímpico», a uno le vino la necesidad de resaltar también su identidad zodiacal y comentar «Muy bien, y yo soy Aries». Seis palabras escépticas sobre la necesidad de que Daley salga del armario, como suele, cada quince días (lleva cuatro años casado y es padre por gestación subrogada, así que su homosexualidad es prácticamente tan sabida como sus dotes natatorias; de hecho le reporta pingües beneficios promocionales). Seis palabras, sin embargo, que bastaron a centenares de tuiteros exaltados para condenarme como reo de la más acerba homofobia, entre esputos de bilis y vómitos de bienpensante indignación.
Lo cual propicia que me pregunte qué otro crimen nefando se me habría endosado si, en vez de un «muy bien» de apoyo a la orientación sexual de Daley, las palabras iniciales de mi tuit hubiesen sido «muy mal».
Tercer truco: utilice matemáticamente los números
¿Resulta una tautología decir que los números deben emplearse «matemáticamente»? Sin duda lo sería en un mundo perfectamente lógico; pero nuestra izquierda ha conseguido que esto no sea así. Y, de este modo, su actual estrategia de apoyo a «las identidades» conduce a nuestros izquierdistas a manejarse con los números de forma bien poco ortodoxa. Tal vez Orwell no se equivocó al anunciarnos que cuando nos obliguen a pensar que 2 más 2 son 5 habremos alcanzado el grado más alto de despótica opresión.
¿Cuándo usa el «progre» los números de manera bien poco matemática? Por ejemplo, cuando desliza una y otra vez la especie de que la violencia machista constituya un problema más agudo en España que en la «civilizada» Europa, cuando los números muestran una y otra vez justo lo contrario. O también cuando tal violencia supera en varios órdenes de magnitud la atención mediática prestada frente a, por ejemplo, el suicidio; tragedia relegada pese a que, numéricamente, ofrezca cifras de fallecidos casi cien veces superiores y sea ya la principal causa de muerte entre nuestros jóvenes.
Un reciente estudio de D. Rozado, M. al -Gharbi y J. Halberstadt nos revela otro efecto numérico curioso. Durante los últimos años se ha multiplicado en los medios la aparición de palabras que denotan prejuicios (racismo, misoginia, homofobia, transfobia, islamofobia…). Aunque el fenómeno ha sido generalizado, a menudo han capitaneado tal eclosión medios izquierdistas (The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Bloomberg…).
Y bien ¿qué ha ocurrido entre la audiencia de tales medios durante tal período? Pues que se ha incrementado, de modo paralelo, la impresión de que todos esos prejuicios han aumentado descomunalmente a nuestro alrededor. Los medios, lejos de reflejar la realidad, nos hacen creer cosas (sin sustento matemático) sobre ella.
La conclusión es que volver a las simples «mates» de toda la vida resulta una de las mayores provocaciones que hoy puede hacerse. Como es sabido, Platón exigía conocer geometría a todo el que se inscribiera en su Academia. Hoy manejar los números sin complejos sigue siendo un modo excelente de reivindicar esa misma razón humana que cautivó a tal ateniense, frente a los gritos de escándalo de la izquierda sofista, que te tildará de machista, homófobo o xenófobo si sacas a la luz números que a ella le resulta incómodo recordar.
Miguel Ángel Quintana Paz
Director académico y profesor en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) de Madrid.
Si algún lector quiere acceder al artículo original, puede pulsar AQUÍ
Ahora bien, más allá de estos datos, a menudo con fuerte soporte empírico, alguien podría preguntarse si cabe algún consejo práctico a la hora de lidiar en el día a día con gente aquejada de vicisitudes izquierdistas. Por ello me he decidido a ofrecer aquí tres pistas que acaso resulten útiles si de argumentar con una persona «progre» se trata. Naturalmente, son trucos que no funcionarán si el individuo en cuestión es abierto de mente, se deja llevar por los argumentos racionales y pone freno a sus emociones iracundas mientras dialoga con discrepantes. Corresponde al lector, pues, evaluar en cada caso la medida en qué su contertulio «progre» responde a estas salvedades o bien se aleja raudo de ellas cual alma que lleva el demonio (de la autosuficiencia moral).
Primer truco: plantee dilemas endiablados
Cuando, hace unas décadas, nuestra izquierda decidió abrazar todas las causas «identitarias» (mujeres, inmigrantes, gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, etnias «minorizadas», nacionalismos «periféricos»…), adquirió una suculenta ventaja, pero también enterró una bomba de relojería bajo sus pies.
La ventaja residía en que, una vez que la clase obrera había ido prosperando durante el capitalismo de posguerra y, por tanto, había ido perdiendo deseos de abolirlo o transformarlo de raíz, la izquierda obtenía nuevas bolsas de voto. Sí, de acuerdo, quizá el empleado de Telefónica que podía permitirse dos utilitarios familiares, un apartamento en Torrevieja y 30 días de vacaciones para disfrutarlo no era ya exactamente el proletario «que no tenía nada que perder, salvo sus cadenas» sobre el cual Marx había fundado sus esperanzas de revolución. Pero, a cambio de esa pérdida, la izquierda se esforzó por demostrar que ella sí podía representar a todos los que padecieran cualquier otro tipo de «opresión», aunque anduviera lejos de ser económica. Y, así, defendería a Ana Patricia Botín por las opresiones sufridas debido a su feminidad; a la vez que a Bob Pop por todos los percances que le haya acarreado ser homosexual; y también a Mohamed, el inmigrante marroquí del quinto, por lo mal que lo pasa cuando sus vecinos no entienden del todo sus ideas islámicas sobre, precisamente, las mujeres y los gais.
Esta estrategia, como ya habrá colegido el lector, acarreaba empero lo que antes llamamos una bomba de relojería. Slavoj Žižek, en los años 90, ya lo vio venir. No es posible aunar todos los grupos «identitarios» bajo un mismo paraguas, por el sencillo motivo de que cada una de esas identidades a menudo posee ideas un tanto hostiles hacia sus compañeros de refugio pluvial.
En España vivimos ahora el apogeo de una de esas batallas previsibles: la que enfrenta a las feministas radicales y a las transexuales, deseosas las primeras de excluir a las segundas de la categoría («opresiva», y por tanto, a menudo ventajosa) de «mujer».
Con todo, la combinatoria de posibilidades de conflicto es abundante: también gais y feministas suelen discrepar sobre gestación subrogada; la legislación especial que reclaman para sí ciertas etnias no es del agrado de las citadas feministas, aquí aliadas a menudo del grupo LGBT; y un inmigrante que ansíe conservar en Europa su cultura de origen acabará colisionando con varios de los grupos que reclaman favoritismos por haber vivido desfavorecidos.
Y bien, todos estas contradicciones internas de la nueva izquierda nos ofrecen, sin embargo, a nosotros, los que no comulgamos con sus identidades de molino, una panoplia de recursos argumentativos. Escojamos, verbigracia, dos de los dogmas de la izquierda al azar. Por ejemplo:
1. El derecho de una mujer al aborto no debe restringirse nunca ni por ningún motivo, pues lo contrario sería patriarcal
2. No debe hacerse nada que dañe a un gay nunca ni por ningún motivo, pues lo contrario sería heteropatriarcal
Y planteemos un simple dilema que coloque, a los defensores a ultranza de esos dos principios, en la tesitura de no saber por dónde tirar. Por ejemplo:
3. Pongámonos en que existiera un método para detectar que la orientación sexual de un feto. En ese caso, si numerosas embarazadas, al conocer que sus hijos son homosexuales, decidieran por ese solo motivo abortarlos, ¿sería correcto permitírselo?
Hace unos años se me ocurrió plantear este mismo dilema en Twitter y las respuestas que obtuve fueron, en general, bastante desquiciadas. Cuando el progre no sabe qué responder a uno de los dilemas endiablados en que él se ha metido y tú le planteas, deduce que la culpa, por algún motivo, es tuya.
Pero lo importante es que el lector ejercite sus propios ejemplos de dilema endiablado para sus propios progres cotidianos. ¿Tal vez alguno que ponga en tensión su aprecio por las culturas foráneas y los derechos de las mujeres? ¿Quizá algún caso en que roce la protección de los gais y la aceptación de inmigrantes con ideas algo agresivas sobre el trato que merece quien no posea gustos heterosexuales? Las propias siglas «LGBTQ+» ofrecen múltiples conflictos encubiertos: lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, queer y demás no carecen de puntos de fricción.
Segundo truco: cuestione las conclusiones, pero no las premisas, del mal razonamiento
El pack de ideas (un tanto contradictorias) que hoy llamamos «izquierda» suele incluir premisas razonables («las mujeres no deben ser discriminadas», «un homosexual merece el mismo respeto que cualquier otra persona», «alguien proveniente de una cultura diferente a la nuestra no es por ello menos digno que tú o que yo»…) de las cuales, empero, el «progre» acostumbra a extraer conclusiones equivocadas.
Los ejemplos son numerosos. No hay vínculo lógico entre valorar igual a una mujer y un hombre y, de ahí, deducir que, durante un juicio penal, todo lo que denuncie alguien de sexo femenino contra un varón debe considerarse, ya solo por decirlo ella, verdadero. De hecho, esta conclusión es contradictoria con la premisa: que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad y, por tanto, no debe minusvalorarse a priori lo que declare alguien por tener genes XY.
Tampoco hay vínculo lógico entre creer que un gay merece idénticos derechos que alguien que no lo sea y, de ahí, deducir que siempre y en cualquier lugar donde alguien blasone de su orientación homosexual ello resulta loable, útil u oportuno. De hecho, un autor como Douglas Murray (él mismo gay, por cierto) ha empezado a cuestionar hasta qué punto la insistencia machacona con que los medios de comunicación occidentales nos resaltan una y otra vez la homosexualidad de todo famoso, famosillo o infame, vaya a redundar de hecho en beneficios para los gais, y no en un hartazgo (y quizá réplica desagradable) ante tan cansina reiteración. ¿No hay lugares donde la homosexualidad está ya tan normalizada que seguir resaltándola a cada paso resulte inane en el mejor de los casos, contraproducente en el peor?
Preguntas como esta ponen de los nervios automáticamente al progre, que cree que existe un vínculo axiomático entre «no odio a los gais» y «deseo que se señale continuamente quién lo es». Un servidor ha tenido ocasión de vivirlo dentro, también, del intrincado mundo tuitero; en este caso, hace solo un par de días.
Ante las declaraciones famosas del nadador Tom Daley, «Soy gay y campeón olímpico», a uno le vino la necesidad de resaltar también su identidad zodiacal y comentar «Muy bien, y yo soy Aries». Seis palabras escépticas sobre la necesidad de que Daley salga del armario, como suele, cada quince días (lleva cuatro años casado y es padre por gestación subrogada, así que su homosexualidad es prácticamente tan sabida como sus dotes natatorias; de hecho le reporta pingües beneficios promocionales). Seis palabras, sin embargo, que bastaron a centenares de tuiteros exaltados para condenarme como reo de la más acerba homofobia, entre esputos de bilis y vómitos de bienpensante indignación.
Lo cual propicia que me pregunte qué otro crimen nefando se me habría endosado si, en vez de un «muy bien» de apoyo a la orientación sexual de Daley, las palabras iniciales de mi tuit hubiesen sido «muy mal».
Tercer truco: utilice matemáticamente los números
¿Resulta una tautología decir que los números deben emplearse «matemáticamente»? Sin duda lo sería en un mundo perfectamente lógico; pero nuestra izquierda ha conseguido que esto no sea así. Y, de este modo, su actual estrategia de apoyo a «las identidades» conduce a nuestros izquierdistas a manejarse con los números de forma bien poco ortodoxa. Tal vez Orwell no se equivocó al anunciarnos que cuando nos obliguen a pensar que 2 más 2 son 5 habremos alcanzado el grado más alto de despótica opresión.
¿Cuándo usa el «progre» los números de manera bien poco matemática? Por ejemplo, cuando desliza una y otra vez la especie de que la violencia machista constituya un problema más agudo en España que en la «civilizada» Europa, cuando los números muestran una y otra vez justo lo contrario. O también cuando tal violencia supera en varios órdenes de magnitud la atención mediática prestada frente a, por ejemplo, el suicidio; tragedia relegada pese a que, numéricamente, ofrezca cifras de fallecidos casi cien veces superiores y sea ya la principal causa de muerte entre nuestros jóvenes.
Un reciente estudio de D. Rozado, M. al -Gharbi y J. Halberstadt nos revela otro efecto numérico curioso. Durante los últimos años se ha multiplicado en los medios la aparición de palabras que denotan prejuicios (racismo, misoginia, homofobia, transfobia, islamofobia…). Aunque el fenómeno ha sido generalizado, a menudo han capitaneado tal eclosión medios izquierdistas (The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Bloomberg…).
Y bien ¿qué ha ocurrido entre la audiencia de tales medios durante tal período? Pues que se ha incrementado, de modo paralelo, la impresión de que todos esos prejuicios han aumentado descomunalmente a nuestro alrededor. Los medios, lejos de reflejar la realidad, nos hacen creer cosas (sin sustento matemático) sobre ella.
La conclusión es que volver a las simples «mates» de toda la vida resulta una de las mayores provocaciones que hoy puede hacerse. Como es sabido, Platón exigía conocer geometría a todo el que se inscribiera en su Academia. Hoy manejar los números sin complejos sigue siendo un modo excelente de reivindicar esa misma razón humana que cautivó a tal ateniense, frente a los gritos de escándalo de la izquierda sofista, que te tildará de machista, homófobo o xenófobo si sacas a la luz números que a ella le resulta incómodo recordar.
Miguel Ángel Quintana Paz
Director académico y profesor en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) de Madrid.
Si algún lector quiere acceder al artículo original, puede pulsar AQUÍ
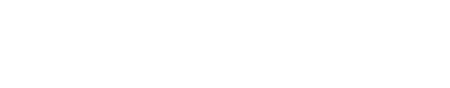








 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir













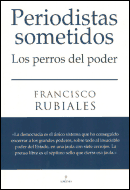

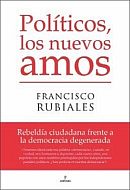



Comentarios: