Como todos ustedes saben, la expresión “hombre enfermo de Europa” tiene una larga raigambre en los análisis políticos, históricos y geoestratégicos. En su formulación original y más conocida, se atribuye su acuñación al zar Nicolás I para referirse al Imperio Otomano en el contexto de la guerra de Crimea, de 1853. Desde entonces y hasta bien entrado el siglo XX, la caracterización del Imperio Otomano primero y de Turquía después, como el doliente europeo por antonomasia constituyó un lugar común en la terminología de la época. Luego se ha aplicado, con notoria imprecisión, a otros múltiples países en coordenadas que nada tenían que ver con las originales.
En cualquier caso, la cuestión que nos interesa es dilucidar qué se quería decir exactamente con ello. Los matices son aquí fundamentales. No hubiera tenido ningún fundamento que se tratara de describir o retratar una crisis coyuntural porque, como es obvio, ninguna nación –ni siquiera las grandes potencias- estaban a salvo de vivir una situación de emergencia. Se trataba de otra cosa, una situación de decadencia sostenida y generalizada que implicaba una patente debilidad en el ámbito político internacional y un cuarteamiento del Estado en la esfera doméstica, que le hacía incapaz de atender a los requerimientos básicos de la sociedad.
Esta última dimensión, con la referencia explícita a las funciones estatales, me obliga a mencionar otra expresión relacionada con la anterior, el Estado fallido. Se entiende por tal un grado superior –o inferior, depende de cómo se mire- en el deterioro del papel de la administración política como vertebradora de una comunidad y proveedora de servicios básicos, empezando naturalmente por la defensa de la vida, el orden y la propiedad. Un Estado fallido es aquel que es incapaz de cumplir esos cometidos, bien por una situación de guerra civil, bien porque está a merced de bandas o grupos que imponen su ley, en este caso la ley de la selva.
Quienes me leen en este rincón de Disidentia saben que, aunque mi crítica pueda ser severa, detesto caer en el catastrofismo. Y me resisto a ello simplemente por una cuestión pragmática: decir que todo está mal, que vamos hacia el abismo y que no tenemos solución provoca melancolía y pasividad, a partes iguales. Es un lamento huero, poco o nada fructífero, como nos enseña la historia. Digo esto, en relación con lo anterior, porque he visto algunos comentarios que pretenden asimilar la situación española actual a la de un Estado fallido. Esto es simplemente una sandez. La crítica nunca debe perder la mesura y perspectiva.
Ahora bien, dicho lo anterior, lo mismo que valoro la prudencia y la ecuanimidad, sostengo que debemos estar atentos a las señales de alarma que, como la fiebre en el aspecto biológico, nos avisan por ejemplo de la existencia de una perturbación. Despreciar estas llamadas de atención indicaría como mínimo una culpable negligencia por nuestra parte. Lo diré con claridad: observo con inquietud y cada vez con mayor nitidez que determinadas pautas de nuestra vida política nos acercan peligrosamente a la catalogación de enfermos del occidente europeo. Explicaré por qué.
En esto, como en tantas otras cosas, la pandemia no ha supuesto en rigor novedad alguna sino la exacerbación de determinadas carencias que venían manifestándose en forma ostensible pero quizá menos alarmante desde varios lustros antes. Repasémoslas de forma sucinta. La más estructural de todas, la cuestión económica. La España que se integra a todos los efectos en la comunidad europea ha ido desaprovechando sistemáticamente todos los trenes para modernizar su economía y adecuarla a las exigencias –investigación, tecnología, productividad- del siglo XXI. Por el contrario, nos hemos acomodado, primero con resignación y luego hasta con un punto de orgullo -digno de mejor causa- a ser un país de servicios turísticos, algo no muy diferente a lo que fue el modelo del despegue desarrollista durante el franquismo.
Esta situación alimenta en una especie de círculo vicioso una serie de deficiencias en todos los órdenes, desde la fragilidad del tejido industrial o el desequilibrio interterritorial –el lamento hoy repetido de la España vacía- hasta la falta de vigor de unas empresas que oscilan entre lo raquítico y el conchabeo del capitalismo de amiguetes. Añadamos una enseñanza degradada en todos los niveles –este país ha sido incapaz de alcanzar un pacto educativo…. ¡en el casi medio siglo que llevamos desde el fin de la dictadura!- y una Universidad endogámica incapaz de formar personal cualificado.
Con todo, el innegable despegue del país durante el último cuarto del siglo XX puso sordina a esos problemas estructurales, del mismo modo que el fulgor de la transición difuminó la lenta pero constante degradación de un entramado político –lo que hoy llaman despectivamente régimen del 78- que en verdad tuvo mucho de improvisado y en algunos aspectos, como el desarrollo autonómico, hasta chapucero. Los que estudiamos las entrañas del sistema diagnosticamos que era solo cuestión de tiempo que el tinglado saltara por los aires, desde la jefatura del Estado hasta los propios mecanismos de representación, controlados por unos partidos cada vez más cerrados e impermeables.
En fin, todo lo demás es de dominio público. La corrupción, cuya denuncia tanto se usa de modo artero, como arma arrojadiza de unos hacia otros (aunque todos están inmersos en ella), es el fruto inevitable de ese ambiente viciado. La justicia no funciona de facto como poder independiente y casi me atrevería a decir que no funciona a secas, porque si las leyes no se cumplen o las sentencias se eternizan no puede hablarse en rigor de justicia, sino de situación de desamparo legal, como pasa en el presente con el problema de la invasión de las viviendas, mal llamada okupación.
No puede obviarse el hecho de que nuestra crisis política sucede en un contexto de crisis generalizada del sistema representativo. Todas las democracias del mundo se enfrentan a los retos del presente a tientas, sin manual de instrucciones. Ello ha propiciado que sea más fácil difuminar nuestro trance en el innegable mal de muchos. Pero no nos engañemos, nuestra situación es más grave que en los países del entorno. El problema es que nos hemos acostumbrado a ver como normal –el desafío independentista, por ejemplo- lo que no es ni puede ser normal en cualquier Estado que se precie. Un Estado no puede aceptar la conculcación de la legalidad vigente por un gobierno subalterno o en una parte de su territorio –al margen de las razones que asistan para la desafección- sin poner en entredicho su propia razón de ser.
El deterioro del sistema ha sido indisociable de un profundo descrédito de las opciones políticas establecidas y del acceso al poder de una clase política cuya indigencia intelectual solo tiene parangón con su sectarismo y rapacidad. Obsérvese que no hablo tanto de opciones políticas concretas como de mera funcionalidad en el desempeño de sus cargos. Ello explica que cuando ha llegado una crisis como esta de la pandemia, las tretas habituales de nuestros gobernantes no hayan servido para operar sobre la realidad, es decir, para rastrear los contagios, disminuir el número de infectados, preservar a la población de riesgo y, en definitiva, evitar la friolera de más de cincuenta mil muertes.
Las estadísticas más fiables –las que elaboran los organismos no contaminados por la propaganda gubernamental- sitúan a España a la cabeza de Europa en proporción de infectados y en máxima caída del PIB. En el famoso dilema salud o economía hemos conseguido lo peor de ambos polos. No hemos sabido salvar ni vidas ni hacienda. Y lo que es más triste, se ha generalizado la convicción de que el país por sí solo no puede salir de esta sima: solo Europa nos puede salvar. Una salvación entendida por muchos como extender un cheque para seguir con nuestra probada ineficacia dilapidando recursos. Y esto ni Europa ni nadie lo pueden financiar. En algún momento –más pronto que tarde- tendremos que asumir nuestra condición de nuevo enfermo de Europa. Y por las buenas o por las malas, recibir un tratamiento de choque. Cuanto antes empecemos, mejor.
https://disidentia.com/espana-el-estado-enfermo-de-europa-occidental/
En cualquier caso, la cuestión que nos interesa es dilucidar qué se quería decir exactamente con ello. Los matices son aquí fundamentales. No hubiera tenido ningún fundamento que se tratara de describir o retratar una crisis coyuntural porque, como es obvio, ninguna nación –ni siquiera las grandes potencias- estaban a salvo de vivir una situación de emergencia. Se trataba de otra cosa, una situación de decadencia sostenida y generalizada que implicaba una patente debilidad en el ámbito político internacional y un cuarteamiento del Estado en la esfera doméstica, que le hacía incapaz de atender a los requerimientos básicos de la sociedad.
Esta última dimensión, con la referencia explícita a las funciones estatales, me obliga a mencionar otra expresión relacionada con la anterior, el Estado fallido. Se entiende por tal un grado superior –o inferior, depende de cómo se mire- en el deterioro del papel de la administración política como vertebradora de una comunidad y proveedora de servicios básicos, empezando naturalmente por la defensa de la vida, el orden y la propiedad. Un Estado fallido es aquel que es incapaz de cumplir esos cometidos, bien por una situación de guerra civil, bien porque está a merced de bandas o grupos que imponen su ley, en este caso la ley de la selva.
Quienes me leen en este rincón de Disidentia saben que, aunque mi crítica pueda ser severa, detesto caer en el catastrofismo. Y me resisto a ello simplemente por una cuestión pragmática: decir que todo está mal, que vamos hacia el abismo y que no tenemos solución provoca melancolía y pasividad, a partes iguales. Es un lamento huero, poco o nada fructífero, como nos enseña la historia. Digo esto, en relación con lo anterior, porque he visto algunos comentarios que pretenden asimilar la situación española actual a la de un Estado fallido. Esto es simplemente una sandez. La crítica nunca debe perder la mesura y perspectiva.
Ahora bien, dicho lo anterior, lo mismo que valoro la prudencia y la ecuanimidad, sostengo que debemos estar atentos a las señales de alarma que, como la fiebre en el aspecto biológico, nos avisan por ejemplo de la existencia de una perturbación. Despreciar estas llamadas de atención indicaría como mínimo una culpable negligencia por nuestra parte. Lo diré con claridad: observo con inquietud y cada vez con mayor nitidez que determinadas pautas de nuestra vida política nos acercan peligrosamente a la catalogación de enfermos del occidente europeo. Explicaré por qué.
En esto, como en tantas otras cosas, la pandemia no ha supuesto en rigor novedad alguna sino la exacerbación de determinadas carencias que venían manifestándose en forma ostensible pero quizá menos alarmante desde varios lustros antes. Repasémoslas de forma sucinta. La más estructural de todas, la cuestión económica. La España que se integra a todos los efectos en la comunidad europea ha ido desaprovechando sistemáticamente todos los trenes para modernizar su economía y adecuarla a las exigencias –investigación, tecnología, productividad- del siglo XXI. Por el contrario, nos hemos acomodado, primero con resignación y luego hasta con un punto de orgullo -digno de mejor causa- a ser un país de servicios turísticos, algo no muy diferente a lo que fue el modelo del despegue desarrollista durante el franquismo.
Esta situación alimenta en una especie de círculo vicioso una serie de deficiencias en todos los órdenes, desde la fragilidad del tejido industrial o el desequilibrio interterritorial –el lamento hoy repetido de la España vacía- hasta la falta de vigor de unas empresas que oscilan entre lo raquítico y el conchabeo del capitalismo de amiguetes. Añadamos una enseñanza degradada en todos los niveles –este país ha sido incapaz de alcanzar un pacto educativo…. ¡en el casi medio siglo que llevamos desde el fin de la dictadura!- y una Universidad endogámica incapaz de formar personal cualificado.
Con todo, el innegable despegue del país durante el último cuarto del siglo XX puso sordina a esos problemas estructurales, del mismo modo que el fulgor de la transición difuminó la lenta pero constante degradación de un entramado político –lo que hoy llaman despectivamente régimen del 78- que en verdad tuvo mucho de improvisado y en algunos aspectos, como el desarrollo autonómico, hasta chapucero. Los que estudiamos las entrañas del sistema diagnosticamos que era solo cuestión de tiempo que el tinglado saltara por los aires, desde la jefatura del Estado hasta los propios mecanismos de representación, controlados por unos partidos cada vez más cerrados e impermeables.
En fin, todo lo demás es de dominio público. La corrupción, cuya denuncia tanto se usa de modo artero, como arma arrojadiza de unos hacia otros (aunque todos están inmersos en ella), es el fruto inevitable de ese ambiente viciado. La justicia no funciona de facto como poder independiente y casi me atrevería a decir que no funciona a secas, porque si las leyes no se cumplen o las sentencias se eternizan no puede hablarse en rigor de justicia, sino de situación de desamparo legal, como pasa en el presente con el problema de la invasión de las viviendas, mal llamada okupación.
No puede obviarse el hecho de que nuestra crisis política sucede en un contexto de crisis generalizada del sistema representativo. Todas las democracias del mundo se enfrentan a los retos del presente a tientas, sin manual de instrucciones. Ello ha propiciado que sea más fácil difuminar nuestro trance en el innegable mal de muchos. Pero no nos engañemos, nuestra situación es más grave que en los países del entorno. El problema es que nos hemos acostumbrado a ver como normal –el desafío independentista, por ejemplo- lo que no es ni puede ser normal en cualquier Estado que se precie. Un Estado no puede aceptar la conculcación de la legalidad vigente por un gobierno subalterno o en una parte de su territorio –al margen de las razones que asistan para la desafección- sin poner en entredicho su propia razón de ser.
El deterioro del sistema ha sido indisociable de un profundo descrédito de las opciones políticas establecidas y del acceso al poder de una clase política cuya indigencia intelectual solo tiene parangón con su sectarismo y rapacidad. Obsérvese que no hablo tanto de opciones políticas concretas como de mera funcionalidad en el desempeño de sus cargos. Ello explica que cuando ha llegado una crisis como esta de la pandemia, las tretas habituales de nuestros gobernantes no hayan servido para operar sobre la realidad, es decir, para rastrear los contagios, disminuir el número de infectados, preservar a la población de riesgo y, en definitiva, evitar la friolera de más de cincuenta mil muertes.
Las estadísticas más fiables –las que elaboran los organismos no contaminados por la propaganda gubernamental- sitúan a España a la cabeza de Europa en proporción de infectados y en máxima caída del PIB. En el famoso dilema salud o economía hemos conseguido lo peor de ambos polos. No hemos sabido salvar ni vidas ni hacienda. Y lo que es más triste, se ha generalizado la convicción de que el país por sí solo no puede salir de esta sima: solo Europa nos puede salvar. Una salvación entendida por muchos como extender un cheque para seguir con nuestra probada ineficacia dilapidando recursos. Y esto ni Europa ni nadie lo pueden financiar. En algún momento –más pronto que tarde- tendremos que asumir nuestra condición de nuevo enfermo de Europa. Y por las buenas o por las malas, recibir un tratamiento de choque. Cuanto antes empecemos, mejor.
https://disidentia.com/espana-el-estado-enfermo-de-europa-occidental/
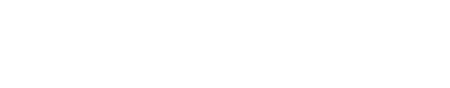









 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir













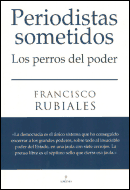

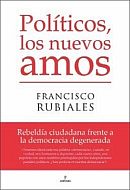



Comentarios: