
Son muchos los españoles que se sienten ahora felices porque por fin comienza a reinar la verdad sobre una de las grandes mentiras nacionales: la Transición. Al cuestionar la Transición, España ha empezado a curarse de una enfermedad que amenazaba con convertirse en crónica: la mentira y el tabú sobre un periodo decisivo de nuestra historia, considerado como “perfecto” y “ejemplar” por la política oficial, pero que, en realidad, fue una chapuza en la que un autoritarismo se sustituyó por otro y se olvidó lo esencial: construir una democracia auténtica.
Los políticos tomaron el poder y sus partidos ocuparon la sociedad, pero ignoraron que la democracia no es sólo un conjunto de leyes y normas, ni el libre funcionamiento de los partidos, sino algo mucho más complejo: una cultura ciudadana y un sofisticado juego de equilibrios, en el que los poderes se controlan mutuamente, ideado para que florezca la libertad, en el que el traspaso (real y no simulado) del poder a los ciudadanos y la creación de una cultura de convivencia y armonía que permita vivir juntos en libertad son sus principales columnas.
Criticar la Transición representaba, hasta hoy, un enorme riesgo para cualquier pensador español, que estaba obligado por el oficialismo dominante a tragarse aquella enorme mentira de que la democracia llagó a España de manera casi milagrosa, de la mano de un ex secretario general del Movimiento, como llovida del cielo, sin que un transito desde la dictadura a la democracia, que debía ser, por definición, drástico y duro, causara trauma o temblor alguno en una sociedad española que, de pronto, tras cuatro décadas de dictadura, aparecía como milagrosamente madura y preparada para el cambio. Cualquiera que osara criticar aquel proceso, era inmediatamente acusado de fascista y de antidemócrata por un oficialismo intransigente y feroz, alimentado por todos los partidos que se repartieron el poder.
La versión oficial española de la Transición es la historia de un "milagro", según el cual, los españoles asumieron en un sólo día, sin ni siquiera despeinarse, un sistema como la democracia, que a otros pueblos del mundo les costó años de rebeldía, enormes esfuerzos y, a veces, un reguero de víctimas.
La verdad es muy diferente: la Transición fue un proceso incompleto, una ceremonia simplista e imperfecta, oficiada en exclusiva por políticos que no conocían la democracia, salvo por lo que habían leído en los libros, en el que, simplemente, un poder se sustituyó por otro y donde se olvidó lo esencial: que la democracia no es sólo un conjunto de leyes y de normas sino una nueva cultura que implica el traspaso real del poder al ciudadano soberano y el triunfo de la voluntad colectiva de vivir juntos en armonía y libertad.
Aquellos políticos bisoños de la Transición española creyeron que la democracia era un asunto sencillo que ellos podían resolver, simplemente tomando el poder.
Todos colmaron, más o menos, sus ansias de poder, alimentada por la sequía obligada del franquismo, que erradicó la política profesional durante cuarenta años, menos los ciudadanos y la sociedad civil, que fueron los perdedores, con lo que la democracia española nació tarada.
Jesús Cacho publica en “El Mundo”, en la edición del 30 de octubre, un artículo titulado “Los paracaidistas azules y el fracaso de la Transición”, que es una pieza más de la crítica recién abierta a la Transición. El articulista afirma que tanto el Estatuto catalán como el Plan Ibarretxe “no hacen sino poder de manifiesto un fiasco colectivo, el fracaso de la Transición, de la salida amañada del Franquismo” y exhibe como prueba el hecho de que España es hoy “un país que no ha conseguido articularse, vertebrarse en torno a un proyecto sólido y solidario de convivencia, incapaz de compartir idearios y metas comunes”.
Explica Cacho que “para expiar su pasado, Suárez legaliza de inmediato el PCE y da luz al Estado de las Autonomías. Café para todos. El Rey se echa a dormir. O mejor se dedica, a partir de entonces, a hacer dinero. No quiere que le pase como a su padre. Se puso en manos de Manolo Prado y Colón de Carvajal”.
Guste o no guste a la cultura dominante, la Transición fue una chapuza, a juzgar por el posterior fracaso en la cohesión, la unidad y la convivencia, que hoy estamos padeciendo. Ni siquiera se intentó construir una democracia verdadera, un sistema complejo que no consiste, como nos han dicho, en nuevas leyes, en acudir cada cuatro años a las urnas y en el dominio de los partidos, sino en controlar y limitar los poderes, en una entrega real del poder a los ciudadanos y en la creación, mediante el esfuerzo de todos, de una cultura de la convivencia, de la libertad, la armonía y el respeto.
Lo que realmente hemos creado a partir de la Transición es un régimen dominado por los partidos políticos y por los políticos profesionales, del que el ciudadano y la sociedad civil están ausentes y en el que poder excesivo de los partidos ha invadido y ocupado no sólo aquellos núcleos claves de la sociedad civil que, en democracia, deben ser independientes (universidades, medios de comunicación, sindicatos, cajas de ahorros, asociaciones, patronal, etc.), sino también los recintos sagrados del Estado, como son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que deberían funcionar con independencia en la ortodoxia democrática y que aquí son férreamente controlados por la partitocracia.
Hasta que los españoles no reconozcamos que la democracia, sin los controles adecuados, puede ser también una fábrica de esclavos, y decidamos empezar el edificio por los cimientos que nunca fueron construidos, es decir, por crear una democracia auténtica, con una cultura que haga florecer la libertad y la convivencia, con los poderes, como quería Montesquieu, funcionando en independencia y libertad, con los partidos políticos bajo control, con una sociedad civil fuerte, capaz de contrarrestar la insaciable apetencia de poder del Estado, y con el ciudadano como protagonista del sistema y dueño de la soberanía, no habremos hecho realmente una Transición modélica.
Los políticos tomaron el poder y sus partidos ocuparon la sociedad, pero ignoraron que la democracia no es sólo un conjunto de leyes y normas, ni el libre funcionamiento de los partidos, sino algo mucho más complejo: una cultura ciudadana y un sofisticado juego de equilibrios, en el que los poderes se controlan mutuamente, ideado para que florezca la libertad, en el que el traspaso (real y no simulado) del poder a los ciudadanos y la creación de una cultura de convivencia y armonía que permita vivir juntos en libertad son sus principales columnas.
Criticar la Transición representaba, hasta hoy, un enorme riesgo para cualquier pensador español, que estaba obligado por el oficialismo dominante a tragarse aquella enorme mentira de que la democracia llagó a España de manera casi milagrosa, de la mano de un ex secretario general del Movimiento, como llovida del cielo, sin que un transito desde la dictadura a la democracia, que debía ser, por definición, drástico y duro, causara trauma o temblor alguno en una sociedad española que, de pronto, tras cuatro décadas de dictadura, aparecía como milagrosamente madura y preparada para el cambio. Cualquiera que osara criticar aquel proceso, era inmediatamente acusado de fascista y de antidemócrata por un oficialismo intransigente y feroz, alimentado por todos los partidos que se repartieron el poder.
La versión oficial española de la Transición es la historia de un "milagro", según el cual, los españoles asumieron en un sólo día, sin ni siquiera despeinarse, un sistema como la democracia, que a otros pueblos del mundo les costó años de rebeldía, enormes esfuerzos y, a veces, un reguero de víctimas.
La verdad es muy diferente: la Transición fue un proceso incompleto, una ceremonia simplista e imperfecta, oficiada en exclusiva por políticos que no conocían la democracia, salvo por lo que habían leído en los libros, en el que, simplemente, un poder se sustituyó por otro y donde se olvidó lo esencial: que la democracia no es sólo un conjunto de leyes y de normas sino una nueva cultura que implica el traspaso real del poder al ciudadano soberano y el triunfo de la voluntad colectiva de vivir juntos en armonía y libertad.
Aquellos políticos bisoños de la Transición española creyeron que la democracia era un asunto sencillo que ellos podían resolver, simplemente tomando el poder.
Todos colmaron, más o menos, sus ansias de poder, alimentada por la sequía obligada del franquismo, que erradicó la política profesional durante cuarenta años, menos los ciudadanos y la sociedad civil, que fueron los perdedores, con lo que la democracia española nació tarada.
Jesús Cacho publica en “El Mundo”, en la edición del 30 de octubre, un artículo titulado “Los paracaidistas azules y el fracaso de la Transición”, que es una pieza más de la crítica recién abierta a la Transición. El articulista afirma que tanto el Estatuto catalán como el Plan Ibarretxe “no hacen sino poder de manifiesto un fiasco colectivo, el fracaso de la Transición, de la salida amañada del Franquismo” y exhibe como prueba el hecho de que España es hoy “un país que no ha conseguido articularse, vertebrarse en torno a un proyecto sólido y solidario de convivencia, incapaz de compartir idearios y metas comunes”.
Explica Cacho que “para expiar su pasado, Suárez legaliza de inmediato el PCE y da luz al Estado de las Autonomías. Café para todos. El Rey se echa a dormir. O mejor se dedica, a partir de entonces, a hacer dinero. No quiere que le pase como a su padre. Se puso en manos de Manolo Prado y Colón de Carvajal”.
Guste o no guste a la cultura dominante, la Transición fue una chapuza, a juzgar por el posterior fracaso en la cohesión, la unidad y la convivencia, que hoy estamos padeciendo. Ni siquiera se intentó construir una democracia verdadera, un sistema complejo que no consiste, como nos han dicho, en nuevas leyes, en acudir cada cuatro años a las urnas y en el dominio de los partidos, sino en controlar y limitar los poderes, en una entrega real del poder a los ciudadanos y en la creación, mediante el esfuerzo de todos, de una cultura de la convivencia, de la libertad, la armonía y el respeto.
Lo que realmente hemos creado a partir de la Transición es un régimen dominado por los partidos políticos y por los políticos profesionales, del que el ciudadano y la sociedad civil están ausentes y en el que poder excesivo de los partidos ha invadido y ocupado no sólo aquellos núcleos claves de la sociedad civil que, en democracia, deben ser independientes (universidades, medios de comunicación, sindicatos, cajas de ahorros, asociaciones, patronal, etc.), sino también los recintos sagrados del Estado, como son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que deberían funcionar con independencia en la ortodoxia democrática y que aquí son férreamente controlados por la partitocracia.
Hasta que los españoles no reconozcamos que la democracia, sin los controles adecuados, puede ser también una fábrica de esclavos, y decidamos empezar el edificio por los cimientos que nunca fueron construidos, es decir, por crear una democracia auténtica, con una cultura que haga florecer la libertad y la convivencia, con los poderes, como quería Montesquieu, funcionando en independencia y libertad, con los partidos políticos bajo control, con una sociedad civil fuerte, capaz de contrarrestar la insaciable apetencia de poder del Estado, y con el ciudadano como protagonista del sistema y dueño de la soberanía, no habremos hecho realmente una Transición modélica.
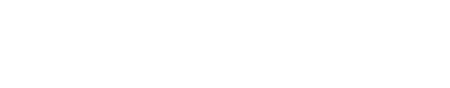







 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir













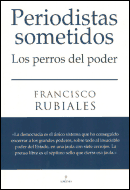

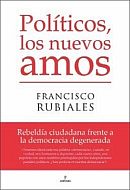



Comentarios: