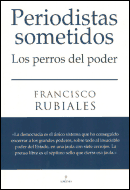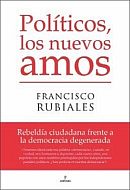Zapatero se declara ideológicamente republicano y un republicano parecía cuando, en su discurso de investidura, apeló a la ciudadanía y a la necesidad de ampliar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos españoles. Sin embargo, con el tiempo, lo que Zapatero ha demostrado ser es alguien ideológicamente situado en las antípodas del republicanismo, una ideología que es incompatible con practicas tan genuinamente "zapateriles" como la colaboración con el nacionalismo, gobernar contra de los criterios de la mayoría o cambiar leyes fundamentales desde una mayoría exigua.
Es difícil resumir en un par de líneas lo que significa ser republicano porque el republicanismo se ha forjado en la historia con aportaciones de personajes tan diferentes como Cicerón, Maquiavelo o Jefferson, pero puede afirmarse que ser republicano significa apoyarse en los ciudadanos, ser amigo de la virtud cívica y de la libertad y enemigo acérrimo de los dos peores males del Estado: el dominio y la arbitrariedad.
Para un liberal, la libertad existe cuando no hay interferencias, cuando se deja hacer, mientras que, para el republicano, algunas interferencias están justificadas, siempre que sean justas y no sean arbitrarias. El gran problema para el republicanismo consiste en delimitar las intervenciones arbitrarias de las que no lo son.
Para el republicano, la ley no limita la libertad, siempre que esa ley no provoque dominación. El mayor problema del republicanismo es que si no respeta los límites y controles al poder, de manera escrupulosa, ese poder se convierte fácilmente en una tiranía política e ideológicamente justificada, todo un desastre para la libertad.
El meollo del republicanismo, entonces, son las cautelas y controles para evitar que las leyes sean arbitrarias y generen injusticia y dominación. Una de las cautelas más apoyadas por los republicanos es que las leyes y las decisiones importantes que afectan a la convivencia (constituciones, estatutos y otras fundamentales) sean producto del consenso o, por lo menos, de mayorías muy cualificadas, y que nunca se aprueben por mayoría simple.
Es aquí donde entra en escena la primera traición de Zapatero al republicanismo porque él está cambiando España, de punta a rabo, sin consenso y sin mayorías cualificadas, haciendo lo que más repugna a un auténtico republicano: imponiendo a la mitad del país, por la fuerza de la mayoría simple, leyes fundamentales. Esa es una práctica que repugna también a los verdaderos demócratas, sean republicanos o no, porque saben que es una práctica que siempre degenera la democracia, genera violencia y altera profundamente la convivencia.
Hay más traiciones zapateriles al republicanismo, como su poca consideración hacia el ciudadano concreto y real y su apelación a una “ciudadanía” en abstracto que es el recurso que tradicionalmente han utilizado los déspotas para hacer lo que quieren, porque mientras que el ciudadano existe, piensa y se expresa, la ciudadanía es amorfa, ciega, muda y no puede expresarse.
Pero el mayor de los pecados de Zapatero contra el republicanismo democrático es su idilio con el nacionalismo, una ideología plenamente incompatible.
La nación republicana es una nación de ciudadanos basada en el mutuo y libre compromiso de asegurarse derechos y libertades y de someterse a los mismos principios de justicia. Los vínculos entre esos ciudadanos no reposan en la pertenencia a ninguna identidad cultural, étnica o recial. El nacionalismo es precisamente lo contrario: justifica la nación en una comunidad cultural, con diferencias históricas y, a veces, raciales (el famoso RH de los vascos). Esa identidad cultural es la que justifica la existencia de unas instituciones políticas comunes, no la voluntad libre de vivir en común y asumir derechos y deberes. El nacionalismo antepone la cultura a la ley y a la justicia, lo que representa la antítesis del ideal republicano, entre otras razones porque la identidad cultural justificaría, en determinados casos, la arbitrariedad (ruptura del principio de solidaridad, por ejemplo) y permitiría líneas despóticas que justificarían que los catalanes de origen tengan más poder, derechos y dominio que los charnegos.
El nacionalismo invoca el derecho a la autodeterminación para defender la secesión unilateral, lo que implica que una nación catalana podría marcharse cuando quiera de un Estado, para formar un Estado propio. Al mismo tiempo, el nacionalismo genera políticas en las que la adscripción no es voluntaria sino impuesta por rasgos culturales. Al mismo tiempo, dentro de esa nación “cultural” no se admite el derecho a la autodeterminación a otras comunidades.
Bueno, la lista de contradicciones e incompatibilidades entre el republicanismo y el nacionalismo es tan larga y profunda que si un republicano como Jefferson contemplara el espectáculo actual de España, en el que un político que se considera republicano, como Zapatero, gobierna, pacta, negocia y hasta planea el futuro de su nación con partidos nacionalistas como ERC, CIU, PNV o Batasuna, volvería a enterrarse en su tumba, a toda leche, incapaz de descifrar ese vergonzoso enigma.
Es difícil resumir en un par de líneas lo que significa ser republicano porque el republicanismo se ha forjado en la historia con aportaciones de personajes tan diferentes como Cicerón, Maquiavelo o Jefferson, pero puede afirmarse que ser republicano significa apoyarse en los ciudadanos, ser amigo de la virtud cívica y de la libertad y enemigo acérrimo de los dos peores males del Estado: el dominio y la arbitrariedad.
Para un liberal, la libertad existe cuando no hay interferencias, cuando se deja hacer, mientras que, para el republicano, algunas interferencias están justificadas, siempre que sean justas y no sean arbitrarias. El gran problema para el republicanismo consiste en delimitar las intervenciones arbitrarias de las que no lo son.
Para el republicano, la ley no limita la libertad, siempre que esa ley no provoque dominación. El mayor problema del republicanismo es que si no respeta los límites y controles al poder, de manera escrupulosa, ese poder se convierte fácilmente en una tiranía política e ideológicamente justificada, todo un desastre para la libertad.
El meollo del republicanismo, entonces, son las cautelas y controles para evitar que las leyes sean arbitrarias y generen injusticia y dominación. Una de las cautelas más apoyadas por los republicanos es que las leyes y las decisiones importantes que afectan a la convivencia (constituciones, estatutos y otras fundamentales) sean producto del consenso o, por lo menos, de mayorías muy cualificadas, y que nunca se aprueben por mayoría simple.
Es aquí donde entra en escena la primera traición de Zapatero al republicanismo porque él está cambiando España, de punta a rabo, sin consenso y sin mayorías cualificadas, haciendo lo que más repugna a un auténtico republicano: imponiendo a la mitad del país, por la fuerza de la mayoría simple, leyes fundamentales. Esa es una práctica que repugna también a los verdaderos demócratas, sean republicanos o no, porque saben que es una práctica que siempre degenera la democracia, genera violencia y altera profundamente la convivencia.
Hay más traiciones zapateriles al republicanismo, como su poca consideración hacia el ciudadano concreto y real y su apelación a una “ciudadanía” en abstracto que es el recurso que tradicionalmente han utilizado los déspotas para hacer lo que quieren, porque mientras que el ciudadano existe, piensa y se expresa, la ciudadanía es amorfa, ciega, muda y no puede expresarse.
Pero el mayor de los pecados de Zapatero contra el republicanismo democrático es su idilio con el nacionalismo, una ideología plenamente incompatible.
La nación republicana es una nación de ciudadanos basada en el mutuo y libre compromiso de asegurarse derechos y libertades y de someterse a los mismos principios de justicia. Los vínculos entre esos ciudadanos no reposan en la pertenencia a ninguna identidad cultural, étnica o recial. El nacionalismo es precisamente lo contrario: justifica la nación en una comunidad cultural, con diferencias históricas y, a veces, raciales (el famoso RH de los vascos). Esa identidad cultural es la que justifica la existencia de unas instituciones políticas comunes, no la voluntad libre de vivir en común y asumir derechos y deberes. El nacionalismo antepone la cultura a la ley y a la justicia, lo que representa la antítesis del ideal republicano, entre otras razones porque la identidad cultural justificaría, en determinados casos, la arbitrariedad (ruptura del principio de solidaridad, por ejemplo) y permitiría líneas despóticas que justificarían que los catalanes de origen tengan más poder, derechos y dominio que los charnegos.
El nacionalismo invoca el derecho a la autodeterminación para defender la secesión unilateral, lo que implica que una nación catalana podría marcharse cuando quiera de un Estado, para formar un Estado propio. Al mismo tiempo, el nacionalismo genera políticas en las que la adscripción no es voluntaria sino impuesta por rasgos culturales. Al mismo tiempo, dentro de esa nación “cultural” no se admite el derecho a la autodeterminación a otras comunidades.
Bueno, la lista de contradicciones e incompatibilidades entre el republicanismo y el nacionalismo es tan larga y profunda que si un republicano como Jefferson contemplara el espectáculo actual de España, en el que un político que se considera republicano, como Zapatero, gobierna, pacta, negocia y hasta planea el futuro de su nación con partidos nacionalistas como ERC, CIU, PNV o Batasuna, volvería a enterrarse en su tumba, a toda leche, incapaz de descifrar ese vergonzoso enigma.
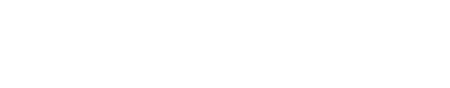






 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir