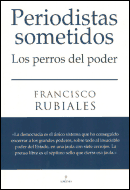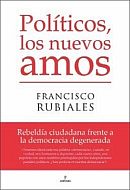Ayer, viernes, 2 de junio de 2006, a mi sobrino (no le pondré nombre, porque, aunque tengo en la realidad más de media docena, pretendo que los siete se consideren protagonistas de la historia y no deseo que ninguno de ellos se sienta discriminado por el resto), un muchacho (bueno, mocete o “muete”, solemos decir en la capital de la ribera ibera de Navarra y sus alrededores, o sea, a veintitantos kilómetros a la redonda de Tudela), le apeteció un montón merendar en compañía de un ángel.
Abrió la nevera y extrajo media docena de rebanadas de pan de molde, dos naranjas hermosas, media tableta de chocolate, un par de quesitos, dos tarrinas de mermelada de albaricoque, un par de batidos de fresa y dos botellines de agua mineral, que fue metiendo con sumo cuidado en su mochila. Cuando terminó de hacer el acopio susodicho de bebidas y viandas, escribió una breve nota dirigida a sus padres, indicándoles que, como otros viernes por la tarde, había decidido coger la bicicleta y darse una vuelta por la vía verde que antaño recorriera el proverbialmente lentísimo “Tarazonica”; y con la ayuda de un imán con figura de gnomo la fijó en la puerta del frigorífico.
Ya debía de haber recorrido varios kilómetros cuando decidió dejar de dar a los pedales y despachar la merienda con la persona que primero atisbara o avistara, el anciano que divisó a medio centenar de metros del camino y estaba pescando a la orilla de un regato.
Mi sobrino echó a andar por el sendero con su bicicleta (la mano derecha puesta en el manillar y la izquierda en el sillín), llegó donde estaba el señor de pelo cano, no tan mayor como había colegido o supuesto desde el camino, le dio las buenas tardes, preguntó por cómo se le estaba dando la pesca e invitó a merendar; a lo que éste accedió de buen grado y al momento. Mientras mi sobrino recostaba su bici en el tronco de un chopo cercano y trajinaba su mochila, el señor había extendido una manta de cuadros sobre la yerba y había sacado de un cestillo de mimbre dos cuchillos, una maza de jamón serrano, un buen trozo de queso curado de oveja, media hogaza de pan y una bota de vino de las tres zetas.
Sé cuanto nos contó mi sobrino; que compartieron e intercambiaron néctares y ambrosías (mi nepote nos aseguró –no tengo por qué desconfiar de él- que sólo le dio dos apretones al cuero), pocas palabras y muchas sonrisas; y las diestras y varios destellos en los ojos cuando ambos se despidieron hasta la próxima.
Cuando llegó a casa, a mi sobrino le faltó tiempo para ir donde se hallaba su madre, mi hermana, que, a la sazón, estaba en la cocina preparando la cena y pegando la hebra conmigo, para comentarle que había merendado con un ángel quita pesares, porque la pena que sentía en el pecho motivada por la muerte reciente de su abuelo, mi padre, por arte de birlibirloque, había desaparecido completamente, sin dejar rastro ni estela.
Cuando el señor canoso regresó al Cielo, no tardó en comentarle a un santo innominado, de los muchos que por allí deambulan a todas las horas, que había merendado en la grata compañía de un ángel de la guarda, un futuro humanista y humorista, un cirujano emocional y un diletante en mosaicos, sin ninguna duda.
Ángel Sáez García
Abrió la nevera y extrajo media docena de rebanadas de pan de molde, dos naranjas hermosas, media tableta de chocolate, un par de quesitos, dos tarrinas de mermelada de albaricoque, un par de batidos de fresa y dos botellines de agua mineral, que fue metiendo con sumo cuidado en su mochila. Cuando terminó de hacer el acopio susodicho de bebidas y viandas, escribió una breve nota dirigida a sus padres, indicándoles que, como otros viernes por la tarde, había decidido coger la bicicleta y darse una vuelta por la vía verde que antaño recorriera el proverbialmente lentísimo “Tarazonica”; y con la ayuda de un imán con figura de gnomo la fijó en la puerta del frigorífico.
Ya debía de haber recorrido varios kilómetros cuando decidió dejar de dar a los pedales y despachar la merienda con la persona que primero atisbara o avistara, el anciano que divisó a medio centenar de metros del camino y estaba pescando a la orilla de un regato.
Mi sobrino echó a andar por el sendero con su bicicleta (la mano derecha puesta en el manillar y la izquierda en el sillín), llegó donde estaba el señor de pelo cano, no tan mayor como había colegido o supuesto desde el camino, le dio las buenas tardes, preguntó por cómo se le estaba dando la pesca e invitó a merendar; a lo que éste accedió de buen grado y al momento. Mientras mi sobrino recostaba su bici en el tronco de un chopo cercano y trajinaba su mochila, el señor había extendido una manta de cuadros sobre la yerba y había sacado de un cestillo de mimbre dos cuchillos, una maza de jamón serrano, un buen trozo de queso curado de oveja, media hogaza de pan y una bota de vino de las tres zetas.
Sé cuanto nos contó mi sobrino; que compartieron e intercambiaron néctares y ambrosías (mi nepote nos aseguró –no tengo por qué desconfiar de él- que sólo le dio dos apretones al cuero), pocas palabras y muchas sonrisas; y las diestras y varios destellos en los ojos cuando ambos se despidieron hasta la próxima.
Cuando llegó a casa, a mi sobrino le faltó tiempo para ir donde se hallaba su madre, mi hermana, que, a la sazón, estaba en la cocina preparando la cena y pegando la hebra conmigo, para comentarle que había merendado con un ángel quita pesares, porque la pena que sentía en el pecho motivada por la muerte reciente de su abuelo, mi padre, por arte de birlibirloque, había desaparecido completamente, sin dejar rastro ni estela.
Cuando el señor canoso regresó al Cielo, no tardó en comentarle a un santo innominado, de los muchos que por allí deambulan a todas las horas, que había merendado en la grata compañía de un ángel de la guarda, un futuro humanista y humorista, un cirujano emocional y un diletante en mosaicos, sin ninguna duda.
Ángel Sáez García
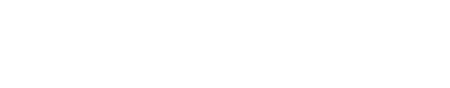






 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir