
La clase política que dirige las democracias ha fracasado. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba dividido en dos grandes bandos irreconciliables, con los misiles atómicos permanentemente apuntando sobre nuestras cabezas, los políticos y sus partidos reclamaron todos los poderes y se los dimos. Dijeron que arreglarían el mundo, pero la verdad es que no han conseguido casi nada. Las mismas lacras siguen avergonzándonos: hambre, pobreza, violencia, desigualdad, injusticia, ventajas para los ricos y miseria para los pobres y, lo que es peor, han construido un mundo en el que los débiles son aplastados por los fuertes y en el que la brecha que separa la pobreza de la riqueza sigue ensanchándose.
No han solucionado los grandes problemas pese a disponer de un poder enorme y legitimado en las urnas, además de todos los recursos del Estado, de nuestros impuestos, del ejército, de la policía y de libertad plena para rodearse de legiones de funcionarios y servidores.
Su fracaso como clase dirigente es estruendoso y se ha visto agravado con un comportamiento generalmente corrupto y antidemocrático al violar las reglas de la democracia, al marginar a los ciudadanos, que son los dueños del sistema, y al acaparar para ellos privilegios de clase y ventajas de todo tipo.
Algo importante falla cuando el mundo mejor que habiamos proyectado sigue estando en la lejanía, inalcanzable. Los políticos, a pesar de los esfuerzos enormes de los ciudadanos, de las grandes cesiones ciudadanas, de generaciones sacrificadas en la lucha y de cientos de rebeliones y revoluciones que han costado millones de vidas, ni siquiera han alcanzado una de cada cien metas. Ni el triunfo de la libertad, ni la consagración de los derechos humanos, ni la asunción de la democracia, ni la exaltación de los valores civilizados han servido para erradicar la injusticia, la desigualdad y la miseria que estigmatizan la sociedad. El miedo, el odio, la envidia y la violencia siguen campeando por el mundo e imponiendo sus leyes destructivas.
Algunos creen que la peor epidemia del siglo XX fue la guerra, que causó casi cien millones de muertos; otros creen que fue el totalitarismo, encarnado en fantasmas como el bolchevique, el nazi y el fascista, que fueron capaces de borrar del mapa a etnias enteras y de organizar exterminios ideológicos y culturales masivos. Pero nosotros creemos que el más nocivo virus del siglo fue el mal gobierno, una lacra que amenaza también con arruinar el siglo XXI.
No es cierta la sentencia, alimentada desde la política, que dice que “Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”. No es fácil encontrar un solo pueblo que sea peor que el gobierno que padece. La que sí es cada día más certera es la sentencia que dice que “La política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos”.
Basta echar una mirada al telediario para advertir la enorme plaga de la ineptitud gubernamental: se burlan las leyes, se queman los bosques, arden los edificios que acogen a los pobres, mueren ciudadanos víctimas de la tortura, intoxicaciones alimentarias masivas, inseguridad ciudadana, pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos, la Justicia intervenido por el poder político, mequetrefes convertidos en ídolos de la sociedad, corrupción, manipulación del pensamiento y de la información y la seguridad casi matemática de que cada vez que ocurre un desastre o estalla una crisis, el gobierno no está a la altura del desafío.
Son los malos gobiernos los que han llevado a los pueblos hacia la guerra, los que empujaron a generaciones enteras, en la Europa próspera y alegre de 1914, hacia las trincheras de la guerra, donde millones de vidas fueron segadas por las ametralladoras y los gases. Malos gobiernos fueron los que enfrentaron a los españoles en una guerra civil que era perfectamente evitable. Fueron los malos gobiernos los que perfeccionaron el totalitarismo y asesinaron a poblaciones enteras a mediados del siglo XX, dentro del frente bélico de la Segunda Guerra Mundial y en las retaguardias. Fueron los malos gobiernos los que inventaron la Guerra Fría, los que sembraron de conflictos bélicos el siglo, los que asesinaron sistemáticamente al adversario bajo la excusa de la seguridad nacional, los que derrocaron a los gobiernos populares y los que jamás dedicaron un esfuerzo serio a derrotar el hambre, la miseria y la injusticia.
Afirman los gobernantes en su descargo que la responsabilidad de los errores corresponde a toda la sociedad, pero no es cierto porque la sociedad ni siquiera tiene suficiente poder para trazar su destino. Son los poderosos los que tienen poder suficiente para escribir la historia, son ellos los que disfrutan de sus lujos, privilegios y recursos: el presupuesto nacional, el monopolio de la violencia, el Ejército, la Policía y la fuerza de la ley. Nosotros sólo somos culpables de haberlos elegido, sin exigirles casi nada a cambio. Ni siquiera los exigimos que sepan idiomas, que posean títulos superiores o que hayan demostrado en sus vidas poseer valores humanos.
El mundo está, definitivamente, mal gestionado y los responsables del fracaso, los políticos profesionales, se merecen el desprecio abierto de la ciudadanía y un relevo con urgencia.
No han solucionado los grandes problemas pese a disponer de un poder enorme y legitimado en las urnas, además de todos los recursos del Estado, de nuestros impuestos, del ejército, de la policía y de libertad plena para rodearse de legiones de funcionarios y servidores.
Su fracaso como clase dirigente es estruendoso y se ha visto agravado con un comportamiento generalmente corrupto y antidemocrático al violar las reglas de la democracia, al marginar a los ciudadanos, que son los dueños del sistema, y al acaparar para ellos privilegios de clase y ventajas de todo tipo.
Algo importante falla cuando el mundo mejor que habiamos proyectado sigue estando en la lejanía, inalcanzable. Los políticos, a pesar de los esfuerzos enormes de los ciudadanos, de las grandes cesiones ciudadanas, de generaciones sacrificadas en la lucha y de cientos de rebeliones y revoluciones que han costado millones de vidas, ni siquiera han alcanzado una de cada cien metas. Ni el triunfo de la libertad, ni la consagración de los derechos humanos, ni la asunción de la democracia, ni la exaltación de los valores civilizados han servido para erradicar la injusticia, la desigualdad y la miseria que estigmatizan la sociedad. El miedo, el odio, la envidia y la violencia siguen campeando por el mundo e imponiendo sus leyes destructivas.
Algunos creen que la peor epidemia del siglo XX fue la guerra, que causó casi cien millones de muertos; otros creen que fue el totalitarismo, encarnado en fantasmas como el bolchevique, el nazi y el fascista, que fueron capaces de borrar del mapa a etnias enteras y de organizar exterminios ideológicos y culturales masivos. Pero nosotros creemos que el más nocivo virus del siglo fue el mal gobierno, una lacra que amenaza también con arruinar el siglo XXI.
No es cierta la sentencia, alimentada desde la política, que dice que “Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”. No es fácil encontrar un solo pueblo que sea peor que el gobierno que padece. La que sí es cada día más certera es la sentencia que dice que “La política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos”.
Basta echar una mirada al telediario para advertir la enorme plaga de la ineptitud gubernamental: se burlan las leyes, se queman los bosques, arden los edificios que acogen a los pobres, mueren ciudadanos víctimas de la tortura, intoxicaciones alimentarias masivas, inseguridad ciudadana, pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos, la Justicia intervenido por el poder político, mequetrefes convertidos en ídolos de la sociedad, corrupción, manipulación del pensamiento y de la información y la seguridad casi matemática de que cada vez que ocurre un desastre o estalla una crisis, el gobierno no está a la altura del desafío.
Son los malos gobiernos los que han llevado a los pueblos hacia la guerra, los que empujaron a generaciones enteras, en la Europa próspera y alegre de 1914, hacia las trincheras de la guerra, donde millones de vidas fueron segadas por las ametralladoras y los gases. Malos gobiernos fueron los que enfrentaron a los españoles en una guerra civil que era perfectamente evitable. Fueron los malos gobiernos los que perfeccionaron el totalitarismo y asesinaron a poblaciones enteras a mediados del siglo XX, dentro del frente bélico de la Segunda Guerra Mundial y en las retaguardias. Fueron los malos gobiernos los que inventaron la Guerra Fría, los que sembraron de conflictos bélicos el siglo, los que asesinaron sistemáticamente al adversario bajo la excusa de la seguridad nacional, los que derrocaron a los gobiernos populares y los que jamás dedicaron un esfuerzo serio a derrotar el hambre, la miseria y la injusticia.
Afirman los gobernantes en su descargo que la responsabilidad de los errores corresponde a toda la sociedad, pero no es cierto porque la sociedad ni siquiera tiene suficiente poder para trazar su destino. Son los poderosos los que tienen poder suficiente para escribir la historia, son ellos los que disfrutan de sus lujos, privilegios y recursos: el presupuesto nacional, el monopolio de la violencia, el Ejército, la Policía y la fuerza de la ley. Nosotros sólo somos culpables de haberlos elegido, sin exigirles casi nada a cambio. Ni siquiera los exigimos que sepan idiomas, que posean títulos superiores o que hayan demostrado en sus vidas poseer valores humanos.
El mundo está, definitivamente, mal gestionado y los responsables del fracaso, los políticos profesionales, se merecen el desprecio abierto de la ciudadanía y un relevo con urgencia.
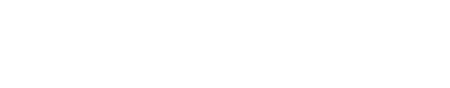







 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir













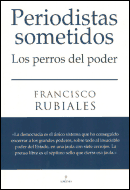

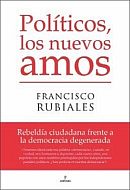



Comentarios: