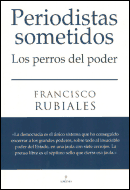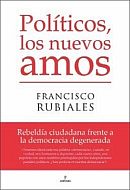Algunos tontos comparan a la francesa Ségolène Royal con el español Zapatero, cuando en realidad son portadores de dos conceptos diametralmente opuestos del socialismo y de la política, Ségolène lleva en sus venas políticas la innovación y la terrible conciencia de que la democracia actual está degradada, mientras que Zapatero es portador del más rancio mesianismo y no posee ni un atisbo de conciencia de que tanto la política que él representa como la democracia española están alejándose del pueblo cientos de kilómetros.
Pero es en la consideración del papel del ciudadano donde la diferencia entre Zapatero y Ségolène se hace abismal. La francesa es consciente de que el ciudadano, que ha sido expulsado de la política por los políticos y sus partidos, debe recuperar protagonismo, decidir y controlar en democracia, mientras que a Zapatero no le tiembla el pulso cuando adopta medidas políticas de gran importancia sabiendo que la mayoría de los ciudadanos están en contra, como ha ocurrido con su apoyo al inconstitucional e insolidario Estatuto de Cataluña y con la enteguista negociación con el terrorismo de ETA.
La voluntad de "reformar" la vieja política y de dar protagonismo a la ciudadanía está reconciliando a Ségolène con las masas francesas, hasta el punto de que la derecha está lanzando señales de alarma a su presunto candidato, Nicolás Sarkozy, para que se ponga las pilas si no quiere ser arrollado por la ségolènmanía o la royalmanía.
La nueva líder socialista francesa, por ahora, actua de forma muy distinta a Zapatero: perfectamente consciente del hastío del ciudadano por la conducta y gestión de los políticos, ha propuesto la revolucionaria idea de implantar unos «jurados populares» que califiquen y juzguen la labor de los cargos públicos. Se trata de un intento de reconciliarse con un electorado cada día más "cabreado" y furioso ante el bochornoso espectáculo de una casta política profesionalizada cuyo principal objetivo no es ya el de servir a la ciudadanía con eficiencia, sino el más rastrero de mantenerse en el poder "como sea", incluso a costa de degenerar la democracia.
Mientras tanto, el viejo estilo de un Zapatero, líder que se cree con derecho a gobernar según le dicte su propia voluntad, está consiguiendo el efecto opuesto: desgaste de la política española, descrédito de los políticos y hasta pérdida de confianza en la democracia.
Pero es en la consideración del papel del ciudadano donde la diferencia entre Zapatero y Ségolène se hace abismal. La francesa es consciente de que el ciudadano, que ha sido expulsado de la política por los políticos y sus partidos, debe recuperar protagonismo, decidir y controlar en democracia, mientras que a Zapatero no le tiembla el pulso cuando adopta medidas políticas de gran importancia sabiendo que la mayoría de los ciudadanos están en contra, como ha ocurrido con su apoyo al inconstitucional e insolidario Estatuto de Cataluña y con la enteguista negociación con el terrorismo de ETA.
La voluntad de "reformar" la vieja política y de dar protagonismo a la ciudadanía está reconciliando a Ségolène con las masas francesas, hasta el punto de que la derecha está lanzando señales de alarma a su presunto candidato, Nicolás Sarkozy, para que se ponga las pilas si no quiere ser arrollado por la ségolènmanía o la royalmanía.
La nueva líder socialista francesa, por ahora, actua de forma muy distinta a Zapatero: perfectamente consciente del hastío del ciudadano por la conducta y gestión de los políticos, ha propuesto la revolucionaria idea de implantar unos «jurados populares» que califiquen y juzguen la labor de los cargos públicos. Se trata de un intento de reconciliarse con un electorado cada día más "cabreado" y furioso ante el bochornoso espectáculo de una casta política profesionalizada cuyo principal objetivo no es ya el de servir a la ciudadanía con eficiencia, sino el más rastrero de mantenerse en el poder "como sea", incluso a costa de degenerar la democracia.
Mientras tanto, el viejo estilo de un Zapatero, líder que se cree con derecho a gobernar según le dicte su propia voluntad, está consiguiendo el efecto opuesto: desgaste de la política española, descrédito de los políticos y hasta pérdida de confianza en la democracia.
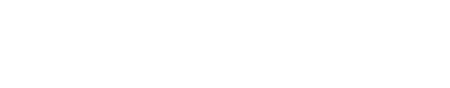






 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir