
Una democracia verdaderamente sana demanda la presencia de ciudadanos con vocación crítica. Sin evaluación, comprensión, apreciación y análisis desprovistos de prejuicios, sólo caminaremos por páramos estériles. Lo peor que puede ocurrir a quienes profesan “pasión por la democracia” es tener que dialogar con sujetos que tengan tan idealizada la estampa de cualquier dirigente o formación política que sea suspendido todo juicio riguroso en torno a los mismos, aunque los hechos objetivos sean aplastantes.
Estos acólitos, estos creyentes, estos fervorosos adoradores describen el perfil del votante idóneo, pues -aun cuando la realidad camine en sentido contrario- no es necesario esfuerzo alguno para convencerlos de lo inverosímil. Confunden la capacidad política con la habilidad de improvisar salidas por la puerta de atrás mediante figuras retóricas de fácil aprendizaje. Se embelezan con los estudiados movimientos, ademanes y contorneos de sus líderes en los estrados. Caminan tras imágenes perfectamente diseñadas por equipos profesionales que buscan la identificación con el mayor número de individuos posibles para cada ocasión. Esperan encontrar la senda hacia el Paraíso en las intervenciones de los oradores con anhelo de salvación. Estos devotos no precisan discursos racionales y programáticos, basados en datos; únicamente se conforman con las migajas de encendidas arengas populistas, emotivas y pasionales. Están dispuestos a aplaudir ante el más mínimo estímulo: las pausas y énfasis estratégicos establecidos en las intervenciones a la mayor gloria del predicador y del partido.
¿Cómo afianzar esta cantera? La historia es un innegable hervidero de traumas. Cada pueblo, nación o Estado se eleva sobre un conjunto creciente de sucesos lesivos. La instrumentalización política de los “traumas históricos” provee de un arsenal mortífero a aquellos que saben valerse del mismo con virtuosismo. Así, la concepción de las plurales opciones partidistas presentes se filtran desde categorías, conceptos y actos del pasado, evitando que se restañen heridas, mientras que la reflexión racional cede su lugar a la más aborrecedora visceralidad. No se trata de olvidar sino de redimir con justos reconocimientos y ceremonias reconciliadoras de desagravio. Ésta es la “memoria histórica”, que no tiene que ser experimentada hasta el infinito como un trauma, heredando torticeramente unos los pecados de otros. Colmar con acritud y soflamas los mensajes dirigidos a la ciudadanía no ayuda a crecer democráticamente; incluso encierra una contradicción interna bastante ostentosa como para pasar desapercibida: avivar traumas rentables políticamente implica un declive democrático, al unidimensionar los contenidos del debate institucional (tan alejado del ciudadano), actuando como pantalla para otros problemas más acuciantes.
Hurtar la discusión racional a través de prácticas que hieran el espíritu democrático no sólo es deshonesto sino poco enriquecedor. Los entusiastas, fanáticos, idólatras y admiradores –en suma, los fans de las siglas- suelen terminar arrinconando a los ciudadanos autónomos, libres y responsables que desean hacer del espacio público su morada, y no la de los políticos profesionales y sus hipnotizados seguidores.
Juan Jesús Mora
Estos acólitos, estos creyentes, estos fervorosos adoradores describen el perfil del votante idóneo, pues -aun cuando la realidad camine en sentido contrario- no es necesario esfuerzo alguno para convencerlos de lo inverosímil. Confunden la capacidad política con la habilidad de improvisar salidas por la puerta de atrás mediante figuras retóricas de fácil aprendizaje. Se embelezan con los estudiados movimientos, ademanes y contorneos de sus líderes en los estrados. Caminan tras imágenes perfectamente diseñadas por equipos profesionales que buscan la identificación con el mayor número de individuos posibles para cada ocasión. Esperan encontrar la senda hacia el Paraíso en las intervenciones de los oradores con anhelo de salvación. Estos devotos no precisan discursos racionales y programáticos, basados en datos; únicamente se conforman con las migajas de encendidas arengas populistas, emotivas y pasionales. Están dispuestos a aplaudir ante el más mínimo estímulo: las pausas y énfasis estratégicos establecidos en las intervenciones a la mayor gloria del predicador y del partido.
¿Cómo afianzar esta cantera? La historia es un innegable hervidero de traumas. Cada pueblo, nación o Estado se eleva sobre un conjunto creciente de sucesos lesivos. La instrumentalización política de los “traumas históricos” provee de un arsenal mortífero a aquellos que saben valerse del mismo con virtuosismo. Así, la concepción de las plurales opciones partidistas presentes se filtran desde categorías, conceptos y actos del pasado, evitando que se restañen heridas, mientras que la reflexión racional cede su lugar a la más aborrecedora visceralidad. No se trata de olvidar sino de redimir con justos reconocimientos y ceremonias reconciliadoras de desagravio. Ésta es la “memoria histórica”, que no tiene que ser experimentada hasta el infinito como un trauma, heredando torticeramente unos los pecados de otros. Colmar con acritud y soflamas los mensajes dirigidos a la ciudadanía no ayuda a crecer democráticamente; incluso encierra una contradicción interna bastante ostentosa como para pasar desapercibida: avivar traumas rentables políticamente implica un declive democrático, al unidimensionar los contenidos del debate institucional (tan alejado del ciudadano), actuando como pantalla para otros problemas más acuciantes.
Hurtar la discusión racional a través de prácticas que hieran el espíritu democrático no sólo es deshonesto sino poco enriquecedor. Los entusiastas, fanáticos, idólatras y admiradores –en suma, los fans de las siglas- suelen terminar arrinconando a los ciudadanos autónomos, libres y responsables que desean hacer del espacio público su morada, y no la de los políticos profesionales y sus hipnotizados seguidores.
Juan Jesús Mora
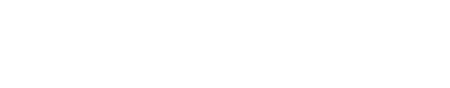






 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir












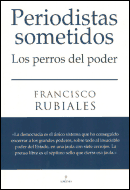

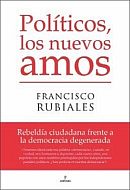



Comentarios: