
Es probable que nadie haya descrito la esencia del poder político actual mejor que Walter Lippmann, que no fue un filósofo ni un politólogo, sino un periodista experto en comunicarse con la audiencia. Él, quizás sin saberlo, difundió el pensamiento de Carl Schmitt, Leo Strauss y de su discípulo Allam Bloom, quienes concibieron al hombre de la calle como un elemento a manipular, ya que carece de formación para hallar el sentido esotérico de los acontecimientos y de los venerados textos y mitos de los grandes autores. Decía Lippmann que los intereses de la humanidad están fuera del alcance de la gente vulgar y que esas grandes mayorías que integran la “opinión pública” nunca podrán defender los intereses colectivos, porque no pueden comprenderlos, porque adolecen de la inteligencia necesaria. Esos intereses sólo pueden ser entendidos y dirigidos por una “clase especializada” formada por “hombres responsables” que poseen inteligencia y responsabilidad. A las élites preparadas con capacidad para dirigir el mundo, Lippmann las denominó “clase especializada” y a los otros, a los que están fuera del grupo reducido de élite y forman la gran mayoría de la población, los llamó “el rebaño desconcertado”. El pequeño grupo de seres libres lo consideró tan insignificante que ni siquiera mereció su análisis.
La “clase especializada” cumple en la actual democracia dominante una función de connivencia ejecutiva, defendiendo sus propios puntos de vista e intereses y los de otros poderes aliados, y se encarga de pensar, legislar, organizar y dirigir el mundo, mientras que la función del “rebaño desconcertado” consiste en ser adormecido, aletargado y transformado en “espectador” de la acción, sin participar en ella. Sin embargo, en los tiempos actuales, al haberse adoptado la democracia como sistema político, de vez en cuando se permite a los miembros del rebaño acudir a las urnas para que, en apariencia, den o quiten autoridad a algunos de los miembros de la clase especializada, un mecanismo controlado por el verdadero poder, que nunca pondrá en peligro el orden constituido, ni las hegemonías.
Con razón dice Leo Strauss que existen tiranías buenas, como aquellas que asumen el poder para dirigir al pueblo correctamente, y tiranías malas, que son las que toman el poder para aprovecharse, por lo que, en realidad, la democracia sería la mejor de las tiranías. En el fondo, no existen demasiadas diferencias entre el viejo leninismo y las modernas democracias elitistas, pervertidas por la “oligocracia”. Ambos sistemas creen que las masas son estúpidas y que deben ser dirigidas por élites preparadas, en el caso de Lenín, por las vanguardias del partido comunista, y en las democracias, por los partidos políticos que defienden los grandes intereses del poder y que cobijan a la clase especializada. Los dominadores, en uno y otro caso, se sienten respaldados por la razón y la ética, convencidos de que, por el bien de la humanidad, las masas nunca deben mandar. Esa sorprendente similitud entre el totalitarismo leninista y la democracia mutante permitió que las sociedades del Este de Europa que pasaron del comunismo a la democracia capitalista, tras la caída del Muro de Berlín, lo hicieran fácilmente, sin grandes convulsiones y sin violencia.
Políticos, los nuevos amos, de Francisco Rubiales (Editorial Almuzara, 2007)
FR
La “clase especializada” cumple en la actual democracia dominante una función de connivencia ejecutiva, defendiendo sus propios puntos de vista e intereses y los de otros poderes aliados, y se encarga de pensar, legislar, organizar y dirigir el mundo, mientras que la función del “rebaño desconcertado” consiste en ser adormecido, aletargado y transformado en “espectador” de la acción, sin participar en ella. Sin embargo, en los tiempos actuales, al haberse adoptado la democracia como sistema político, de vez en cuando se permite a los miembros del rebaño acudir a las urnas para que, en apariencia, den o quiten autoridad a algunos de los miembros de la clase especializada, un mecanismo controlado por el verdadero poder, que nunca pondrá en peligro el orden constituido, ni las hegemonías.
Con razón dice Leo Strauss que existen tiranías buenas, como aquellas que asumen el poder para dirigir al pueblo correctamente, y tiranías malas, que son las que toman el poder para aprovecharse, por lo que, en realidad, la democracia sería la mejor de las tiranías. En el fondo, no existen demasiadas diferencias entre el viejo leninismo y las modernas democracias elitistas, pervertidas por la “oligocracia”. Ambos sistemas creen que las masas son estúpidas y que deben ser dirigidas por élites preparadas, en el caso de Lenín, por las vanguardias del partido comunista, y en las democracias, por los partidos políticos que defienden los grandes intereses del poder y que cobijan a la clase especializada. Los dominadores, en uno y otro caso, se sienten respaldados por la razón y la ética, convencidos de que, por el bien de la humanidad, las masas nunca deben mandar. Esa sorprendente similitud entre el totalitarismo leninista y la democracia mutante permitió que las sociedades del Este de Europa que pasaron del comunismo a la democracia capitalista, tras la caída del Muro de Berlín, lo hicieran fácilmente, sin grandes convulsiones y sin violencia.
Políticos, los nuevos amos, de Francisco Rubiales (Editorial Almuzara, 2007)
FR
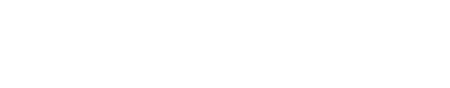






 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir












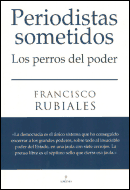

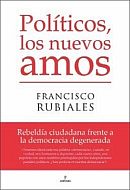



Comentarios: