
Mientras tanto se producían fenómenos inquietantes que eran claros síntomas de la decadencia, pero que también fueron interpretados erróneamente: el concepto de servicio a la audiencia se invirtió y fue sustituido por el del incremento de la audiencia a través de contenidos atractivos, la hipertrofia de la política en los contenidos, la sustitución de las fuentes fiables por fuentes interesadas, la sustitución de la investigación periodística por el acceso a "dossieres" elaborados por grupos de poder, la entrega a periodistas bisoños y mal pagados de poderes redaccionales como la entrevista, el reportaje, la crónica y hasta el análisis y el comentario editorial, que antes siempre habían estado en manos de veteranos curtidos.
Los ciudadanos empezaron a divorciarse de los medios, sobre todo de aquellos que consideraba menos fiables y más impregnados de las nuevas lealtades, y de los periodistas que trabajaban en ellos. La sociedad comenzó a preguntarse por qué los periodistas seguían gozando de impunidad en su trabajo, o si esos periodistas debían seguir gozando de aquellos privilegios que les otorgó la democracia naciente a cambio de sus servicio a la verdad y al civismo, o por qué razón los medios hipertrofiaban los contenidos políticos, en detrimento de otros contenidos de mayor interés para la ciudadanía, o qué extraños intereses movían a los medios a convertir en héroes y modelos a mediocres y a miserables que cualquier ciudadano ni siquiera se atravería a presentar a sus amigos.
La imagen del periodista comenzó a equipararse con la del político ante los ojos del ciudadano, que contemplaba a ambos como los nuevos ricos de una sociedad posmoderna cada día más manipuladora y oculta tras la niebla. Empezó a preguntar dónde están la luz y los taquígrafos en la actualidad y a considerar a periodistas y políticos como seres lejanos y confabulados para compartir poder, influencia, dinero, brillo social y, a veces, hasta intereses.
Mientras tanto, las redacciones sufrieron algunas transformaciones inquietantes: gran parte de la redacción se proletarizó y se nutrió de jóvenes mal pagados a los que se les entregaban, quizás irresponsablemente, grandes espaciso de poder, mientras que unos pocos viejos periodistas se convertían en jefes y se les hacía participar en el festín del poder, el dinero y la influencia. Esas redacciones compartían el poder con los publicistas, pero ambos poderes eran incomparablemente menores que el de la empresa, dueña absoluta no sólo del negocio sino de los contenidos informativos y de la línea editorial, algo impensable en los tiempo heroicos de la prensa libre y democrática.
Es cierto que el camino emprendido por gran parte de los medios les ha proporcionado dividendos y poderes. Algunos de esos medios son capaces hoy de juzgar y condenar ciudadanos, de propiciar o impedir negocios, de elevar o hundir a políticos y empresarios, de crear modas, de modular el consumo, de influir en el lenguaje, de influir en los valores y de convertir a un mequetrefe en héroe, pero esos poderes tienen los pies de barro porque se han fraguado a espaldas del ciudadano, que es el único que, en democracia, tiene la soberanía y la capacidad de legitimar o deslegitimar a poderes y gobiernos.
Fin
Los ciudadanos empezaron a divorciarse de los medios, sobre todo de aquellos que consideraba menos fiables y más impregnados de las nuevas lealtades, y de los periodistas que trabajaban en ellos. La sociedad comenzó a preguntarse por qué los periodistas seguían gozando de impunidad en su trabajo, o si esos periodistas debían seguir gozando de aquellos privilegios que les otorgó la democracia naciente a cambio de sus servicio a la verdad y al civismo, o por qué razón los medios hipertrofiaban los contenidos políticos, en detrimento de otros contenidos de mayor interés para la ciudadanía, o qué extraños intereses movían a los medios a convertir en héroes y modelos a mediocres y a miserables que cualquier ciudadano ni siquiera se atravería a presentar a sus amigos.
La imagen del periodista comenzó a equipararse con la del político ante los ojos del ciudadano, que contemplaba a ambos como los nuevos ricos de una sociedad posmoderna cada día más manipuladora y oculta tras la niebla. Empezó a preguntar dónde están la luz y los taquígrafos en la actualidad y a considerar a periodistas y políticos como seres lejanos y confabulados para compartir poder, influencia, dinero, brillo social y, a veces, hasta intereses.
Mientras tanto, las redacciones sufrieron algunas transformaciones inquietantes: gran parte de la redacción se proletarizó y se nutrió de jóvenes mal pagados a los que se les entregaban, quizás irresponsablemente, grandes espaciso de poder, mientras que unos pocos viejos periodistas se convertían en jefes y se les hacía participar en el festín del poder, el dinero y la influencia. Esas redacciones compartían el poder con los publicistas, pero ambos poderes eran incomparablemente menores que el de la empresa, dueña absoluta no sólo del negocio sino de los contenidos informativos y de la línea editorial, algo impensable en los tiempo heroicos de la prensa libre y democrática.
Es cierto que el camino emprendido por gran parte de los medios les ha proporcionado dividendos y poderes. Algunos de esos medios son capaces hoy de juzgar y condenar ciudadanos, de propiciar o impedir negocios, de elevar o hundir a políticos y empresarios, de crear modas, de modular el consumo, de influir en el lenguaje, de influir en los valores y de convertir a un mequetrefe en héroe, pero esos poderes tienen los pies de barro porque se han fraguado a espaldas del ciudadano, que es el único que, en democracia, tiene la soberanía y la capacidad de legitimar o deslegitimar a poderes y gobiernos.
Fin
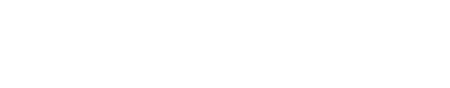






 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir












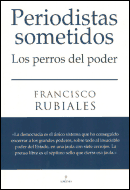

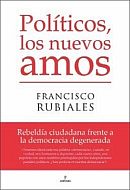



Comentarios: