El homicidio de la niña de Compostela es aterrador, ha conmovido todas las fibras más íntimas; ante lo terrible, se quiebran las conciencias. La gente atónita por el zarpazo no sale de su asombro, duda, especula y anda en interrogantes que pudieran explicar la negritud de un hecho tan confuso e intrincado. Que unos padres puedan haber matado a un hijo, aunque baile en medio del asunto la adopción, se hace inentendible. Y, al mismo tiempo, no se puede evitar que la mente nos lleve a esos otros casos también infernales, como el de las niñas de Alcácer; las llamas que abrasaron los cuerpecillos de los niños del energúmeno de Córdoba, el tal Bretón; o el de la niña, Marta del Castillo, en Sevilla, aún hoy sin resolver, porque unos niñacos innombrables han tenido en jaque a la policía, la justicia y al dolor de los padres, a quienes la pena sorprendentemente no les ha aniquilado el juicio, la compostura y el sufrimiento cristiano que los ha retenido y sostenido. Y, ahora, se habla de que le van a conceder, al asesino que está entre rejas, el beneficio del tercer grado. ¿Pero eso se puede entender, por muy legal que sea?
Se ha instalado aquí una sociedad permisiva, asentada en la dejadez y en la concesión; se mueve más en los derechos que en los deberes, se deja ir por la laxitud y se olvida de la disciplina, se conduce por los gustos y lo placentero y repudia el cumplimiento de la norma y el sacrificio; se guía por los caprichos y desecha la obligación y la corrección. Al asesino, se le permite que toree al Juez y poner en danza a la policía; al niño que pueda denunciar a los padres y por medio de rabietas conseguir sus antojos; que la niña pueda abortar sin la presencia de la madre; aquel que puede meter la mano en la caja, se lleva el dinero de los parados y luego justifica la corrupción, como algo normal: ¿“Si Vd. pudiera, no lo haría también”? Y a todo esto, le llaman tendenciosamente progresía y modernidad; no se califica de abuso, indecencia y descortesía, de grosería y de maldad.
El caso este de la niña de Galicia es producto de la locura o de la maldad. ¿Es posible que anide, en el corazón del hombre, tan alta hondura en el mal? Tendremos que recurrir al maniqueísmo dualista que defendía una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el Bien y el Mal, que eran asociados a la Luz y las Tinieblas y consideraban que el espíritu o luz del hombre es de Dios, pero el cuerpo, del demonio. Este último término nos suena del cristianismo, aunque no lo equipara con Dios.
El mal es un misterio, un enigma indisoluble. Tratando de explicarlo se han dado varias razones: La cósmica habla de que, en los orígenes de las civilizaciones, se narra la ruptura de la naturaleza próvida y generosa, por causa de la transgresión de la ley natural que acarrea la maldición, por la que se entabla entre la tierra y el hombre una guerra sorda (La Maldición Gn 3,14: (a la mujer) ¿Qué has hecho? a (Adán) Porque has comido –transgredido-: Maldita sea la tierra, por tu culpa, con sudor... Ella te dará espinas y cardos… Y a Caín: Maldito serás y arrojado de la tierra que no te dará ya frutos. Andarás errante y vagabundo). La sociológica destaca el deterioro de las relaciones entre los hombres; el libre albedrío da la potestad de transgredir, si el hombre quiere, puede permanecer fiel a la ley y a los mandamientos, dice el sabio Ben Sirac y reprimir las pasiones voluntariamente. La humanidad conculca la Naturaleza por ambición y orgullo; Caín mata por envidia y odio. El mal es lo absurdo, la insensatez, la contradicción. Y la antropológica enseña, que, tras transgredir y dañar, el hombre advierte en sí mismo la vergüenza y la frustración; y es que dispone de la inteligencia para conocer lo que debe hacer y hallar el camino verdadero.
Quien escoge libremente conducirse por la rectitud sabe impedir mediante un autocontrol que el tumulto de los acontecimientos lo obnubile; es consciente de los avatares y males que anegan la tierra, de que lo más seguro es que la bondad aliente el corazón humano y de su capacidad para soportar tantas contradicciones e injusticias; asume la serena audacia del manso, su sensibilidad, compasión y entrega generosa; resiste la frustración, para integrar el sufrimiento, el mal y el vacío que nos hacen y consienten. Se necesita una gran consistencia y mucha más valentía para soportar el mal que recibimos, que para hacerlo e infringirlo a los demás; más valor y energía psíquica para sufrir los embates de la maldad y de las insidias de la violencia y del odio, que para abrir las compuertas de la agresividad; más fortaleza y magnanimidad para el perdón y la compasión, que para dejarse arrastrar por las aguas turbias del rencor y venganza.
C. Mudarra
Se ha instalado aquí una sociedad permisiva, asentada en la dejadez y en la concesión; se mueve más en los derechos que en los deberes, se deja ir por la laxitud y se olvida de la disciplina, se conduce por los gustos y lo placentero y repudia el cumplimiento de la norma y el sacrificio; se guía por los caprichos y desecha la obligación y la corrección. Al asesino, se le permite que toree al Juez y poner en danza a la policía; al niño que pueda denunciar a los padres y por medio de rabietas conseguir sus antojos; que la niña pueda abortar sin la presencia de la madre; aquel que puede meter la mano en la caja, se lleva el dinero de los parados y luego justifica la corrupción, como algo normal: ¿“Si Vd. pudiera, no lo haría también”? Y a todo esto, le llaman tendenciosamente progresía y modernidad; no se califica de abuso, indecencia y descortesía, de grosería y de maldad.
El caso este de la niña de Galicia es producto de la locura o de la maldad. ¿Es posible que anide, en el corazón del hombre, tan alta hondura en el mal? Tendremos que recurrir al maniqueísmo dualista que defendía una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el Bien y el Mal, que eran asociados a la Luz y las Tinieblas y consideraban que el espíritu o luz del hombre es de Dios, pero el cuerpo, del demonio. Este último término nos suena del cristianismo, aunque no lo equipara con Dios.
El mal es un misterio, un enigma indisoluble. Tratando de explicarlo se han dado varias razones: La cósmica habla de que, en los orígenes de las civilizaciones, se narra la ruptura de la naturaleza próvida y generosa, por causa de la transgresión de la ley natural que acarrea la maldición, por la que se entabla entre la tierra y el hombre una guerra sorda (La Maldición Gn 3,14: (a la mujer) ¿Qué has hecho? a (Adán) Porque has comido –transgredido-: Maldita sea la tierra, por tu culpa, con sudor... Ella te dará espinas y cardos… Y a Caín: Maldito serás y arrojado de la tierra que no te dará ya frutos. Andarás errante y vagabundo). La sociológica destaca el deterioro de las relaciones entre los hombres; el libre albedrío da la potestad de transgredir, si el hombre quiere, puede permanecer fiel a la ley y a los mandamientos, dice el sabio Ben Sirac y reprimir las pasiones voluntariamente. La humanidad conculca la Naturaleza por ambición y orgullo; Caín mata por envidia y odio. El mal es lo absurdo, la insensatez, la contradicción. Y la antropológica enseña, que, tras transgredir y dañar, el hombre advierte en sí mismo la vergüenza y la frustración; y es que dispone de la inteligencia para conocer lo que debe hacer y hallar el camino verdadero.
Quien escoge libremente conducirse por la rectitud sabe impedir mediante un autocontrol que el tumulto de los acontecimientos lo obnubile; es consciente de los avatares y males que anegan la tierra, de que lo más seguro es que la bondad aliente el corazón humano y de su capacidad para soportar tantas contradicciones e injusticias; asume la serena audacia del manso, su sensibilidad, compasión y entrega generosa; resiste la frustración, para integrar el sufrimiento, el mal y el vacío que nos hacen y consienten. Se necesita una gran consistencia y mucha más valentía para soportar el mal que recibimos, que para hacerlo e infringirlo a los demás; más valor y energía psíquica para sufrir los embates de la maldad y de las insidias de la violencia y del odio, que para abrir las compuertas de la agresividad; más fortaleza y magnanimidad para el perdón y la compasión, que para dejarse arrastrar por las aguas turbias del rencor y venganza.
C. Mudarra
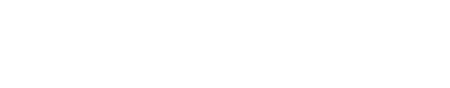






 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir












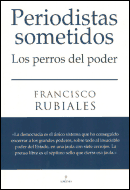

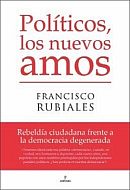



Comentarios: