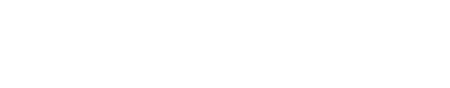Lo ocurrido el miércoles 21 de septiembre en Riazor, donde el árbitro Megía Dávila robó el triunfo al Real Betis, al pitarle un penalti inexistente, beneficiando claramente al club Deportivo de la Coruña, es un reflejo más de la injusticia deportiva reinante en España, un espectáculo insolente y escandaloso que se repite cada semana ante cientos de miles de aficionados, que salen de los estadios perplejos, humillados, escandalizados e impotentes.
El espectáculo de la injusticia deportiva, exhibido cada semana en decenas de campos de fútbol por árbitros ineficaces y caprichosos que gozan de impunidad, es una afrenta a la democracia y una provocación ante la que la sociedad española demuestra cobardía y frente a la que el Estado, incomprensiblemente, se mantiene al margen, a pesar de que la justicia, ya sea penal, civil, militar o deportiva, es una clara función básica del Estado y una de las razones que justifican su existencia.
Permitir que la justicia deportiva española esté fuera de control y que la Federación amenace con represalias a los clubes que recurran a la justicia democrática para dirimir sus diferencias y defender sus derechos, es una peligrosa dejación, todavía más incomprensible si se tiene en cuenta que el fútbol es hoy en España mucho más que un simple deporte, después de haberse transformado en una manifestación cultural y social de masas que mueve más dinero que muchos sectores de la economía y que tiene más apoyo popular que la misma política. Cualquiera que se atreva a denunciar al Estado por dejación, al permitir que la justicia deportiva se sustraiga de la ordinaria, ganaría con seguridad esa causa ante un tribunal justo.
Nadie se atreve a plantar cara a la injusticia deportiva. Ni siquiera el Real Madrid se atrevió a impugnar el partido que perdió la semana pasada frente al Español, cuando un árbitro incumplió ostentosamente las reglas y cometió una evidente injusticia.
Algunos de nuestros líderes cobardes inventó y difundió con éxito la falacia de que los árbitros un día te quitan y otro te dan, con lo que, al final, todo queda compensado. Trasladado a la justicia ordinaria, ese ejemplo significa que 30 inocentes entran en la carcel, pero como también entran 30 culpables, todo queda compensado.
Nadie se atreve a pararle los pies a un colectivo que, en contra de las reglas de la democracia, exhibe su inmunidad y su impunidad frente a una población asombrada porque, fuera del ámbito del fútbol, en el trabajo y en la misma vida, es universal la regla de que el que se equivoca lo paga.
Sólo los árbitros pueden equivocarse, día tras día, sin pagarlo.
Al parecer, el miedo es más fuerte que la ley. Todos tienen miedo a unos árbitros que, además de incompetentes, quieren ganar todavía más dinero: los dirigentes deportivos, que temen protestar en público porque la venganza de los árbitros puede llevarles a una categoría inferior; los jugadores, asustados porque los árbitros pueden molerlos a tarjetas y arruinar sus carreras si osan protestar; los aficionados, que preferimos escupir insultos a los trencillas desde las gradas antes que manifestarnos por las vías urbanas para acabar con la mafia deportiva.
Espero que, ante lo ocurrido el miércoles en La Coruña, Lopera se atreva a protestar con fuerza, exigiendo que Megía Dávila pague su error, como cualquier otro profesional español. Los béticos le admiraríamos más y la sociedad española se lo agradecería.