
Hace dos días asistí a una cena-debate sobre la calidad de la democracia española, en el foro Sevilla Abierta. Fue para mi una experiencia tan interesante e ilustrativa que he decidido escribir un artículo sobre lo que allí ocurrió, quizás porque considero que aquello fue un fiel reflejo de la confusión y el desconcierto que reinan en los sectores más cultos, democráticos, responsables y políticamente inquietos de la España actual.
Tanto el ponente principal como cada uno de los comensales destacaron "la baja calidad de la democracia española". Unos denunciaron que las listas cerradas y bloqueadas no eran democráticas; otros criticaron la ausencia de separación de poderes, el descontrol de los partidos políticos, la corrupción y la parcialidad y arbitrariedad de las leyes y del sistema de justicia. No quedó en pie ni uno solo de los pilares básicos del sistema, con mención expresa de problemas tan sangrantes como la distribución injusta de la riqueza, la impunidad de los políticos, el saqueo del sistema de cajas de ahorros, el avance de la pobreza y los desahucios, entre otros.
Cuando me tocó hablar les dije que no entendía por qué seguíamos hablando de la baja calidad de la "democracia" española si en realidad no existe esa democracia. Les expliqué que lo contrario a la democracia no es la tiranía, sino la oligocracia, que es lo que tenemos en España, y que ni uno sólo de los pilares básicos del sistema tiene vigencia en nuestro país, ni separación e independencia de los poderes básicos del Estado, ni el imperio de una ley igual para todos, ni unas elecciones realmente libres, ni una sociedad civil fuerte que sirva de contrapeso al poder político, ni controles efectivos para los poderes públicos, ni participación con peso del ciudadano, ni una prensa libre con capacidad de fiscalizar al poder, ni unos mecanismos eficaces contra la corrupción y el abuso de poder. Los dije que nuestro deber no es tanto elevar la calidad de una democracia que, en realidad, nunca ha existido desde que Franco murió, sino aunar esfuerzos para instaurar una verdadera democracia de hombres y mujeres libres.
El ponente me llamó "rupturista" y yo le dije que mi posición era de pura constatación científica de la realidad. Pronto advertí la resistencia colectiva a asumir plenamente mi tesis, aunque todos coincidían con el análisis. No entendía aquellas barreras mentales en un público tan preparado y con tanta experiencia, en el que abundaban los profesores universitarios, profesionales de éxito, periodistas curtidos y empresarios con solera. Estaba sorprendido porque a pesar de que ellos mismos, en sus intervenciones, habían demostrado que el sistema no era democrático y que ninguno de sus valores y mecanismos están vigentes en España, se resistían a admitir que en España no existe la democracia. Era evidente que asumían las premisas, pero que se negaban a alcanzar la conclusión lógica y palpable.
Me devané los sesos pensando a qué se debía aquella incongruencia, pero terminó el acto y todos nos fuimos a dormir sin que yo hubiera descifrado el misterio. Lo descubrí al día siguiente, cuando me di cuenta de lo que ocurría. Resulta que casi todos los presentes eramos cincuentones o sesentones, justo las generaciones que hemos construido la España actual y que la mayoría de los presentes fuimos luchadores o por lo menos resistentes antifranquistas. Decirles a esa gente que en España no hay democracia es como acusarles de que sus vidas habían sido un fracaso. Se negaban tozudamente a admitirlo porque si lo asumían tenían que asumir también que habían sido engañados y que su lucha no habría tenido mucho sentido, ya que en lugar de construir un sistema justo de libertades ciudadanas habían trabajado para encumbrar un sistema bastardo, una especie de tapadera hipócrita que, bajo los ropajes de una democracia, escondía una sucia dictadura de partidos, carente de valores y de grandeza.
Entonces comprendí el por qué de aquella absurda resistencia a admitir lo que ellos mismos demostraban en cada una de sus intervenciones. Estaban refugiados en la última playa de sus respectivas ideologías y experiencias de vida y se defendían con uñas y dientes porque detrás sólo les quedaba el fracaso. Como mecanismo de defensa, habían convertido en un tabú admitir que sus vidas (nuestras vidas) habían servido para construir ignominia y que habíamos sido víctimas de una inmensa estafa.
Tanto el ponente principal como cada uno de los comensales destacaron "la baja calidad de la democracia española". Unos denunciaron que las listas cerradas y bloqueadas no eran democráticas; otros criticaron la ausencia de separación de poderes, el descontrol de los partidos políticos, la corrupción y la parcialidad y arbitrariedad de las leyes y del sistema de justicia. No quedó en pie ni uno solo de los pilares básicos del sistema, con mención expresa de problemas tan sangrantes como la distribución injusta de la riqueza, la impunidad de los políticos, el saqueo del sistema de cajas de ahorros, el avance de la pobreza y los desahucios, entre otros.
Cuando me tocó hablar les dije que no entendía por qué seguíamos hablando de la baja calidad de la "democracia" española si en realidad no existe esa democracia. Les expliqué que lo contrario a la democracia no es la tiranía, sino la oligocracia, que es lo que tenemos en España, y que ni uno sólo de los pilares básicos del sistema tiene vigencia en nuestro país, ni separación e independencia de los poderes básicos del Estado, ni el imperio de una ley igual para todos, ni unas elecciones realmente libres, ni una sociedad civil fuerte que sirva de contrapeso al poder político, ni controles efectivos para los poderes públicos, ni participación con peso del ciudadano, ni una prensa libre con capacidad de fiscalizar al poder, ni unos mecanismos eficaces contra la corrupción y el abuso de poder. Los dije que nuestro deber no es tanto elevar la calidad de una democracia que, en realidad, nunca ha existido desde que Franco murió, sino aunar esfuerzos para instaurar una verdadera democracia de hombres y mujeres libres.
El ponente me llamó "rupturista" y yo le dije que mi posición era de pura constatación científica de la realidad. Pronto advertí la resistencia colectiva a asumir plenamente mi tesis, aunque todos coincidían con el análisis. No entendía aquellas barreras mentales en un público tan preparado y con tanta experiencia, en el que abundaban los profesores universitarios, profesionales de éxito, periodistas curtidos y empresarios con solera. Estaba sorprendido porque a pesar de que ellos mismos, en sus intervenciones, habían demostrado que el sistema no era democrático y que ninguno de sus valores y mecanismos están vigentes en España, se resistían a admitir que en España no existe la democracia. Era evidente que asumían las premisas, pero que se negaban a alcanzar la conclusión lógica y palpable.
Me devané los sesos pensando a qué se debía aquella incongruencia, pero terminó el acto y todos nos fuimos a dormir sin que yo hubiera descifrado el misterio. Lo descubrí al día siguiente, cuando me di cuenta de lo que ocurría. Resulta que casi todos los presentes eramos cincuentones o sesentones, justo las generaciones que hemos construido la España actual y que la mayoría de los presentes fuimos luchadores o por lo menos resistentes antifranquistas. Decirles a esa gente que en España no hay democracia es como acusarles de que sus vidas habían sido un fracaso. Se negaban tozudamente a admitirlo porque si lo asumían tenían que asumir también que habían sido engañados y que su lucha no habría tenido mucho sentido, ya que en lugar de construir un sistema justo de libertades ciudadanas habían trabajado para encumbrar un sistema bastardo, una especie de tapadera hipócrita que, bajo los ropajes de una democracia, escondía una sucia dictadura de partidos, carente de valores y de grandeza.
Entonces comprendí el por qué de aquella absurda resistencia a admitir lo que ellos mismos demostraban en cada una de sus intervenciones. Estaban refugiados en la última playa de sus respectivas ideologías y experiencias de vida y se defendían con uñas y dientes porque detrás sólo les quedaba el fracaso. Como mecanismo de defensa, habían convertido en un tabú admitir que sus vidas (nuestras vidas) habían servido para construir ignominia y que habíamos sido víctimas de una inmensa estafa.
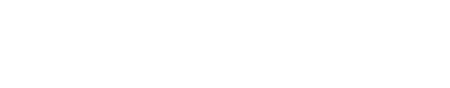







 Inicio
Inicio Enviar
Enviar Versión para Imprimir
Versión para Imprimir













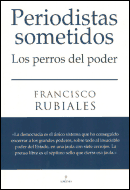

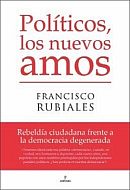



Comentarios: